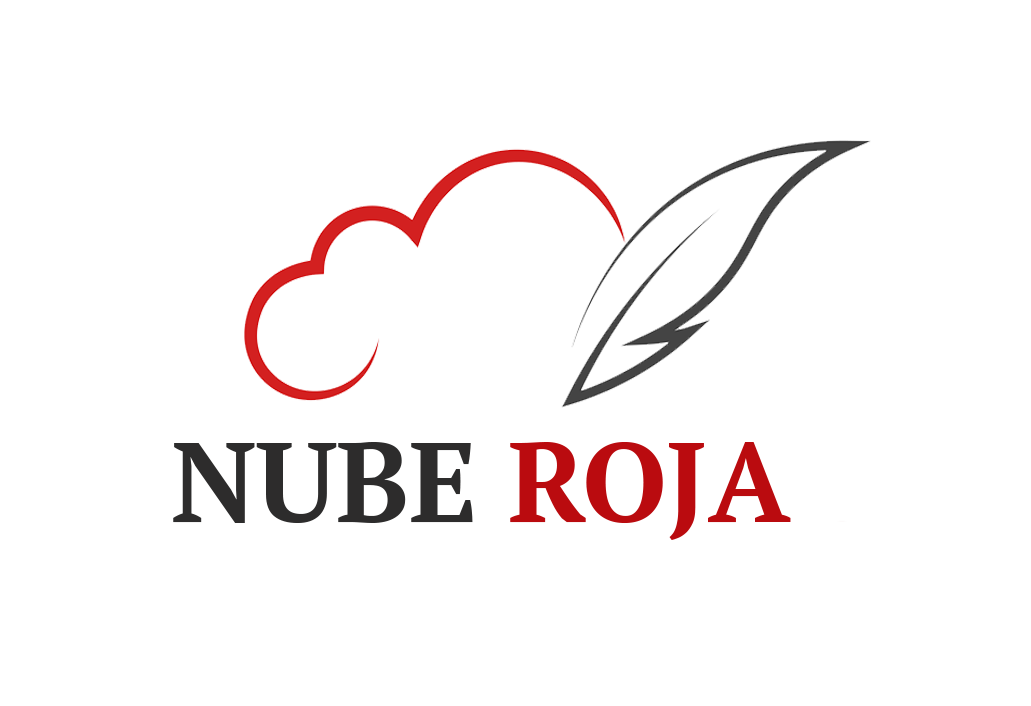El hombre que escribe con el cuerpo
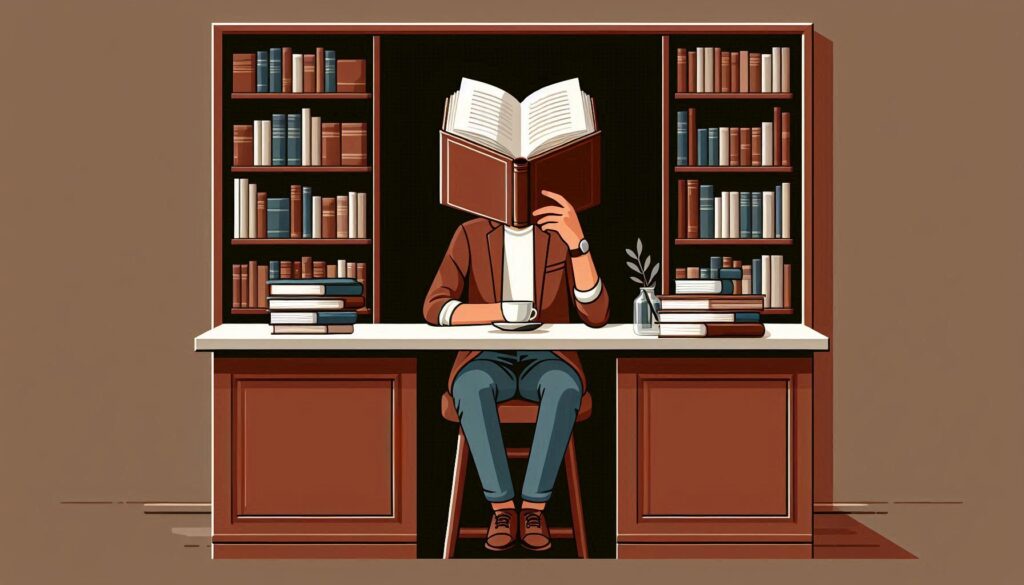
El periodista y bibliotecario Oscar Ceballos encuentra por azar al prestigioso cronista argentino Alejandro Seselovsky, quien ha publicado en la mítica revista Orsai, y decide consultarle sobre la crónica, la importancia del texto y el papel del periodista ante la verdad. Las respuestas del cronista son una clase magistral que todo aspirante al oficio debe anotar y practicar.
Transición energética en Colombia: una apuesta con muchos retos

La lucha contra la crisis climática ha sido una de las banderas de Gustavo Petro desde que se lanzó a la presidencia de Colombia.
La luz que no llega: la pobreza energética también es un problema de género

En Perú hay miles de personas sin electricidad y el 11% de la población recurre a la biomasa como fuente de energía. Las mujeres estarían entre los grupos más afectados por esto. Las encargadas de recolectar la leña son ellas, y se ven expuestas a diversos obstáculos y peligros, que van desde la falta de acceso a la educación e internet, hasta daños a su integridad. Como bien lo refleja la pobreza energética, no puede haber desarrollo sostenible si no hay igualdad de género.
¿Qué nos dejó la Cumbre de la biodiversidad?

Naciones adoptaron cuatro objetivos y 23 metas para el 2030. Veamos cuál es la situación de Perú.
La brecha de electrificación en Perú

Más de 700 mil viviendas no están conectadas a ningún sistema eléctrico legal en Perú. Esto es grave porque la pobreza energética retrasa el desarrollo educativo y socioeconómico, resta oportunidades e impacta negativamente en la calidad de vida de los habitantes. Quienes la sufren también están más expuestos a los incendios y, por ende, a la posibilidad de perder la vida o sus bienes materiales.
Pobreza energética en la ciudad del sol: cómo superar una vida sin gas ni electricidad

La Ciudad de México, rodeada de montañas, se asienta en una sopa de su propia contaminación, con el sol oculto por partículas finas que causan la muerte prematura de miles de personas cada año. Pero el sol podría ser la respuesta no solo al problema de la contaminación del aire, sino también a uno de los grandes desafíos que enfrenta la capital: la pobreza energética que afecta la calidad de vida de varias comunidades, y la necesidad de impulsar cambios en esta materia ante una crisis climática que no da tregua.
De La cultura y otros tópicos- Columna

En las relaciones del sujeto como actor social, hemos visto y creído siempre que cultura convoca un criterio educativo. Que se es culto cuando se ha ido a una instancia educativa de formación. O también que cultura representa los eventos culturales, las situaciones que tiene que ver con artistas de toda índole. Esa percepción del hombre en sociedad es solo una forma tímida e intuitiva de acercamiento a su verdadera concepción.
Incidente FIL Guadalajara: Asedios a nuevos viejos problemas de la literatura peruana
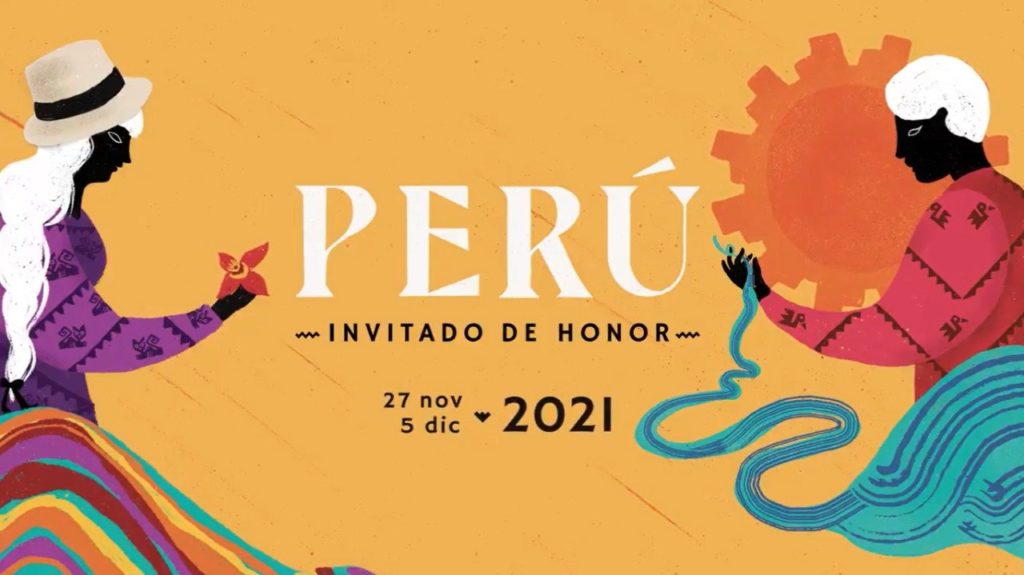
Una cosa es estar en desacuerdo con el proceder del gobierno y, desde una línea alturada y argumentada, ejercer el derecho inalienable a la crítica. Pero otra, bastante baja, es violentar a lxs creadorxs peruanxs que continúan formando parte de la delegación de la FIL-G al usar términos espantosos como «representación lamentable» para aludirlxs. Y ES AQUÍ CUANDO UNO SE PREGUNTA: ¿Acaso lxs autorxs premios nacionales de literatura como Richard Parra, Sheila Alvarado, Selenco Vega o Lizardo Cruzado, o las autorxs como Dina Ananco, Roger Santivañez, Diego Trelles o la propia Miluska Benavides, única peruana en la lista de los GRANTA, no son «ESCRITORES DE VERDAD»? ¿Por qué tendríamos que tragarnos tamaña afirmación? ¿Solo porque lo dice el señor Vargas Llosa?
Ética y Política en el Perú Bicentenario, por Rolando Talledo

Ética y Política en el Perú Bicentenario En la actualidad, dentro del quehacer político, algo que resulta importante identificar, señalar y estudiar es la relación que existe entre este y la ética. Inmersos en una realidad con índices de corrupción exorbitantes, esta necrosis atraviesa todos los niveles sociales y está presente en casi todos los tipos de sociedad. En este escenario surge la imperiosa necesidad de un discurso que abrace como consigna la ética y una praxis que la cumpla, además de un freno al avance agigantado del individualismo y egoísmo que parecen haber secuestrado las instituciones con actores políticos que parecen delincuentes de alta peligrosidad. Lo vemos ahora en el proceso electoral de nuestro país, donde una fuerza política cuya popularidad está a la par de su criminalidad, por poner sólo un ejemplo. ¿Qué relación existe pues entre ética y política? Esta pregunta ha ocupado a los grandes pensadores a través de la historia, empero, es una interrogante muy vigente en nuestra sociedad. En el contexto actual, que desnuda los peores escenarios en la praxis política, se vuelve necesario el planteamiento a manera de urgencia, de “moralizar” la politique. Sin embargo, podría ser necesario hasta repensar el nexo o la relación entre ellas, puesto que el vínculo entre ética y política lo hemos heredado de la antigua Grecia, esto es, un “deber ser” no ajustado, quizá a nuestro tiempo. Una serie de incongruencias e imprecisiones surge n al pensar la política bajo una óptica arcaica, sobre todo en el escenario de “posmodernidad”, por lo que cabe preguntarse: ¿debemos refundar los conceptos que rigen el quehacer político y las normas éticas que lo regulen? Desde Locke, Rousseau, hasta Montesquieu se abordó el estudio acerca de la naturaleza de la política. Fue Maquiavelo quien con una mirada particular advirtió en su obra cumbre El Príncipe, que el objeto de la política no es otro sino el ejercicio del Poder. Aunque en aquellos tiempos la anatomía del poder era condicionada por el nido donde se nacía, una estructura social jerárquica y de castas. Con la aparición del mercado, impulsado por el liberalismo (doctrina económica-política-social, que surge a finales del siglo XVIII), cuya consigna es la búsqueda de la libertad individual y una intervención mínima del estado en la vida social y económica; la vida pública y vida privada empiezan a diferenciarse profundamente y con ello, la mirada distinta de lo moral en el seno familiar como en el social. En ese sentido podemos hablar de una ética para lo privado y una ética para los asuntos públicos, que de alguna forma es lo que define esta época en la praxis política. La imperiosa necesidad de la contención ética y moral de lo político no es un fenómeno reciente. A través de diversas formas en los distintos tipos de sociedad y gobierno se ha frenado o intentado frenar el abuso del poder, la tiranía. Una interesante dualidad surge de pensar la correspondencia entre lo público y lo privado, el fin de la contención ética puede darse ya sea a través de la ética privada que se refleje en la cosa pública, o por el contrario sea la ética en lo público lo que forme buenos ciudadanos. Cabe preguntarse entonces cuál es el papel de la ética en la sociedad democrática de la modernidad. La democracia en nuestro tiempo, ha devenido en un mito que, en vez de abrazar la participación activa de los ciudadanos, parece ocultar las relaciones de poder que fluctúan en nuestro seno social, alejando al ciudadano de la cosa pública. En la democracia, como en toda forma de organización, se forman élites, estos núcleos de poder se ven camuflados por el discurso democrático, que a fin de cuentas es un discurso legitimador del ejercicio del poder. Es precisamente el discurso democrático el que cumple la función de ocultar las relaciones de poder que, por naturaleza de nuestro sistema, son injustas y desiguales debido a la particularidad de nuestra estructura social, estratificada y asimétrica, con una enorme brecha entre ricos y pobres, lo que da como resultado una barrera para la participación del ciudadano de a pie en la cosa pública. Es en este escenario donde la ética política se aleja de sus acepciones primigenias para aparecer huérfana de moral. Aunque cabe señalar que para el liberalismo esta premisa pueda parecer infundada, debido a que se produce a nivel teórico una distinción entro lo Moral y lo ético, quedando solo este último en relevancia para el análisis de lo político. En una sociedad tan diversa como la nuestra, es necesario señalar que existen diferentes perspectivas morales por lo que la ética ha de apelar al sistema social o comunitario de valores para que rijan la actividad pública, es decir a la Moral, como sistema de valores inmanentes a la comunidad. Sin embargo, no es menos importante mencionar que toda vez que coalicionen los diversos puntos de vista en el seno social, en la pugna por el ejercicio del poder, se cuestionarán los significados que a este sistema antes mencionado le den los diferentes grupos que interactúan en la sociedad. Esta es precisamente una de las características de la sociedad democrática, resultado de la regulación de la convivencia y convergencia de diferentes grupos sociales bajo un mismo sistema, en este caso, de gobierno. Es importante también mencionar que esta característica deja abierta la posibilidad de que en ocasiones un grupo que ostenta el poder imponga sus concepciones y por ende su sistema de valores. Es precisamente sobre este terreno que afloran los cuestionamientos éticos al ejercicio político en nuestra sociedad democrática, puesto que la ética fue y sigue siendo la mejor aliada para corregir o enderezar la desnaturalización de la democracia por parte de quienes ostentan el poder. En la pugna propia del ejercicio político en la partidocracia, es parte del juego político señalar el desvío del grupo adversario, como si de una guerra sin códigos se tratara, no importando si se emplea un solo discurso carente de sustento o si es
La envidia entre los escritores ( Anecdotario de Julio Carmona)
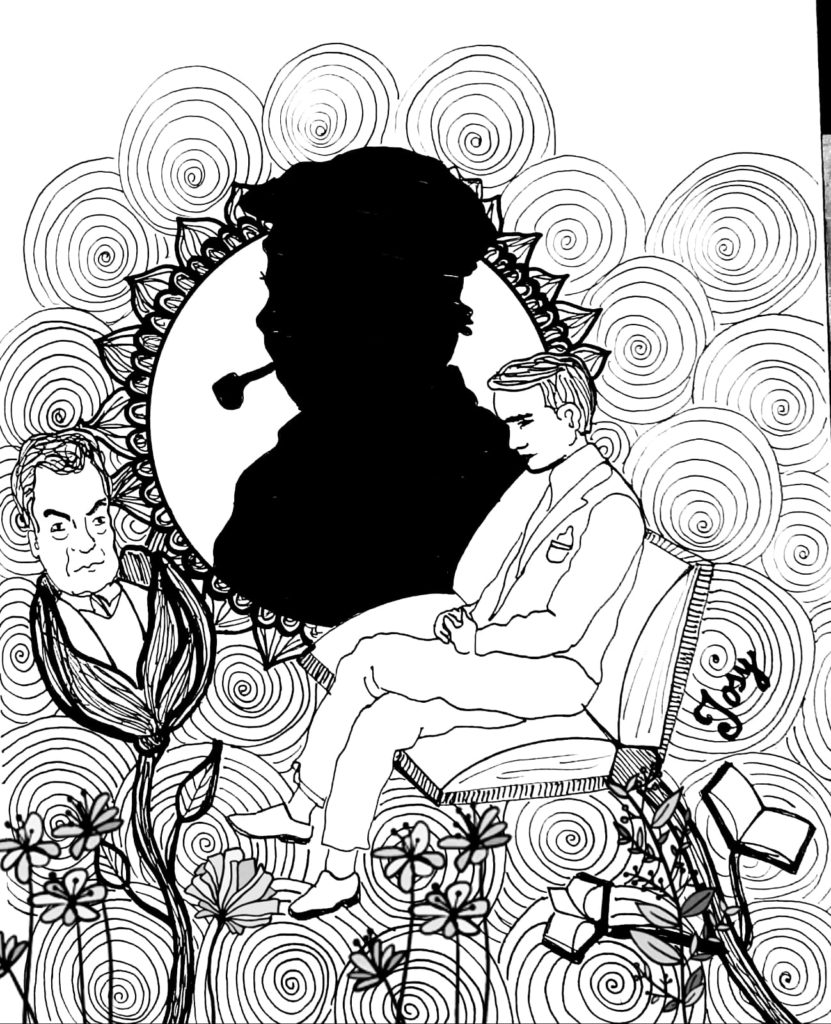
Hace unos días, escribí esta copla: Deshojando amarga vida la podría resumir en esta hoja debida: nací para no morir. Y me percaté de que —sin proponérmelo— con el cuarto verso había hecho una paráfrasis del título de Neruda, Para nacer he nacido. Y, bueno, me dije: «Que sea motivo para que empieces a pensar en hacer tu autobiografía, pues ya tiene título». Y en tanto la vida, en retrospectiva, se presenta como una especie de anecdotario (anécdotas que se van acumulando), he visto la oportunidad de empezar con algunas que puedo ir publicando en las revistas que dan cobijo a mis escritos. Y empiezo con la ocurrida, también, no hace muchos días. Mi amiga y excelente intérprete de nuestra música popular (en el mejor sentido del término), Margot Palomino, publicó en su Facebook, un texto que aquí reproduzco, porque motivó un comentario crítico mío a razón de que el escritor Dante Castro había adelantado otro, suyo, a propósito de una infeliz opinión de Antonio Cisneros (insertada en el texto aludido). Dante escribió que Cisneros «Envidió a Vallejo y nunca le llegó ni al talón». Aquí, por el momento, no quiero agregar más, porque los textos se explican solos. «LA ENVIDIA ENTRE LOS ESCRITORES. Por Alberto Alarcón El poeta chileno Pablo Neruda, Premio Nobel de literatura en 1971, decía que, así como en América Latina existe una cordillera de los Andes que la atraviesa de largo a largo, también existe entre los escritores una larga cordillera de envidia. «La envidia ─escribió─ llega a veces a ser una profesión. En cuanto a mí, me han tocado en suerte persistentes y pintorescos envidiosos». Uno de ellos, el más conocido, fue un compatriota suyo y gran poeta, Pablo de Rokha, a quien Neruda terminó llamándolo en sus memorias “Perico de los Palotes”. En la larga lista de sentimientos subalternos, la envidia ocupa un lugar de privilegio. Es un sentimiento muy humano y puede decirse que se produce en los diferentes campos de la vida individual y social. La rae (sic) la define, pobremente, como “Tristeza o pesar del bien ajeno”. Sin duda, es algo más complejo que esto. Entre los escritores, la envidia ha acuñado innumerables anécdotas desde tiempos añejos. Bastaría mencionar la que se profesaron Cervantes y Lope de Vega, cuando este estaba en la cúspide de su gloria y aquel no había escrito todavía su inmortal El Quijote. Fue una envidia con sus bemoles, pues tuvo momentos también de mutuo reconocimiento y halagos. «Envidió a Vallejo y nunca le llegó ni al talón» Envidia ─y de gran jolgorio─ fue la ocurrida entre el poeta español Francisco de Quevedo y el dramaturgo barroco Juan Ruiz de Alarcón, a quien en algún momento lo llamaron “Príncipe del Siglo de Oro de la literatura española”. Para liberar sus puyas, Alarcón se burlaba en versos de la cojera de Quevedo y este de las dos jorobas (en pecho y espalda) conque[i] la naturaleza maltrataba el aspecto del dramaturgo. Es muy conocida esta copla quevediana dedicada a su rival: Tanto de corcova atrás Como adelante Alarcón tienes[ii], Que saber es por demás De dónde te corcovienes O a dónde te corcovás. Me parece que fue el mismo Quevedo quien, refiriéndose a la envidia entre los escritores dijo que en el infierno el diablo castigaba a los poetas hablándoles bien de otros. Un envidioso célebre fue también el poeta español Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de literatura en 1956 y autor del Platero y yo. Ejerció su envidia contra varios de sus congéneres, pero de modo especial contra Jorge Guillén, un poeta ahora de culto. Leer la biografía de Juan Ramón es leer una retahíla de bajos sentimientos que embargaron siempre al poeta de Moguer. Algo parecido ocurrió —y ocurre todavía— con nuestro poeta universal César Vallejo, quien en los años 20 tuvo duros juicios contra Pablo Neruda y Jorge Luis Borges. El primero fue tolerante con él, y en sus memorias (Confieso que he vivido) le dedicó unas pocas líneas. Borges, sin embargo, lo borró para siempre de sus textos y comentarios. No sólo a él sino a una gran cantidad de escritores con los que no congeniaba. En lo personal, he sido testigo de excepción de cómo importantes poetas peruanos han proclamado sibilinamente su envidia al shulca Vallejo. Uno de ellos, el más desvergonzado, era Antonio Cisneros, quien lo acusaba de acudir a pobres remates en sus poemas. En defensa del poeta santiaguino, escribí esta copla que publico ahora por primera vez: Al poeta Antonio Cisneros No le gusta César Vallejo, Ay, qué gusto más pendejo Tienen estos caballeros.» Comentarios al texto De inmediato, en el Facebook de Margot Palomino, intervino Dante Castro con el comentario que ya incluí en la presentación de esta anécdota, y cuya cita reitero: «Envidió a Vallejo y nunca le llegó ni al talón». Luego de lo cual yo hice lo mismo con el comentario siguiente: Estimado Dante Andante[iii], observa que el párrafo en que se habla de Vallejo —a propósito de la envidia— respecto de Neruda y Borges, no solo tiene defectos de redacción sino que, además, quien queda malparado es César Vallejo. Transcribo el párrafo: «Algo parecido ocurrió —y ocurre todavía— con nuestro poeta universal César Vallejo, quien en los años 20 tuvo duros juicios contra Pablo Neruda y Jorge Luis Borges. El primero fue tolerante con él, y en sus memorias (Confieso que he vivido) le dedicó unas pocas líneas. Borges, sin embargo, lo borró para siempre de sus textos y comentarios.» Comento la primera frase: «Algo parecido ocurrió —y ocurre todavía— con nuestro poeta universal César Vallejo», en esta se debería entender que, en relación con la envidia, fue Vallejo el que padeció dicha envidia; porque así se desprende de la frase citada: que ‘la envidia ocurrió [contra] Vallejo y sigue ocurriendo todavía’, y porque de entender lo contrario —que él era el que envidiaba— la parte explicativa (entre guiones: «—y ocurre todavía—») sería un gazapo imperdonable, pues ya Vallejo no podría ‘seguir envidiando a