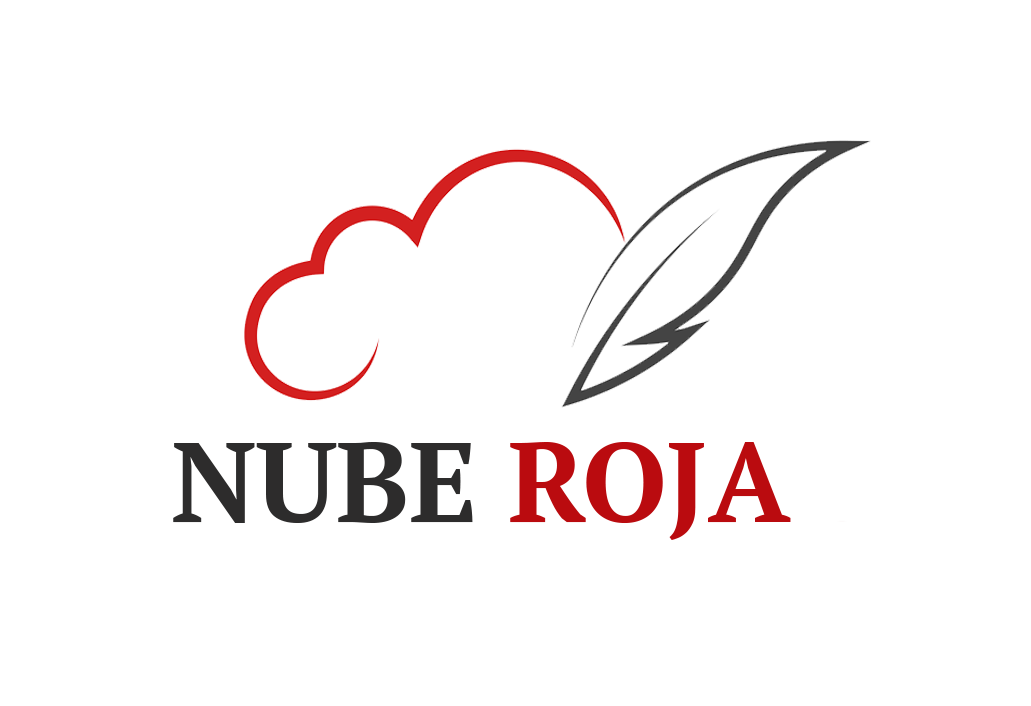«Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros
cantando.
Y se quedará mi huerto con su verde árbol,
y con su pozo blanco.
Todas las tardes el cielo será azul y plácido,
y tocarán, como esta tarde están tocando,
las campanas del campanario.»
Juan Ramón Jiménez
A pocas horas de una fecha tan especial, recuerdo el último día de mi madre. Eran las 5.30 de la mañana, afuera todavía no asomaba el alba, y ella estaba lista para la diálisis. Sonia, mi hermana, la había vestido como quien viste a una hija para ir de paseo, probablemente como muchas veces mi madre la vistió a ella hacía más de treinta años. Ahora ella nos miraba con esos ojos grandes que sobresalían por encima de la mascarilla. Al principio fue muy difícil que aceptara el uso de esa tela que cubría la boca, pero terminamos convenciéndola. Era por su bien.
A excepción de la diálisis, ella no salía nunca de casa, ni siquiera de su cuarto. Por precaución, dijimos. Aunque tenía tiempo que había cerrado sus puertas al mundo, incluyéndonos. Porque, sin darnos cuenta, adoptó un semblante solitario que solo sabía del silencio. Quienes conocíamos lo hablantina que era y lo mucho que disfrutaba conversar de cualquier cosa, no podríamos especificar el día, la hora, el minuto en que Martha Isabel haría del silencio su modo de expresión. En realidad, se comunicaba con frases cortísimas o tal vez le bastaran los ojos para mostrar su rechazo o aprobación. Sin embargo, aquello no era ni la sombra del recuerdo que teníamos de ella, donde solía contarte la misma anécdota por enésima vez (aunque se lo advirtieras) o preguntarle a alguien por todos y cada uno de los miembros de su familia.
Yo pensaba en todo esto mientras nos dirigíamos a la clínica donde le practicaban la terapia renal. La noche anterior ninguno de los dos había podido dormir. Ella se la pasó quejándose y yo acudiendo a cada llamado. Podría decir que fueron siete veces, como siete veces habló Cristo, y las siete veces yo estuve ahí para sentarla, acostarla, darle aire o alcanzarle el último vaso con agua. No recuerdo que nadie dijera nada dentro del taxi en el que íbamos. «¿Cuánto nos cobra aquí a la clínica tal?» y nada más, «Arriba, Marthita», «Con cuidado, Marthita». Y una vez que el auto se echó a andar, yo también aprendí a guardar silencio.
Al llegar a la clínica, podía ya verse el cielo claro, sin luna. Tomás, mi sobrino, nos acompañaba esa mañana. Y mientras yo le pedía al taxista que nos ayudara con la puerta, el día fue otra noche para mí, quizá la más oscura de las noches. El alma de mi madre había abandonado el cuerpo que yacía sobre mis brazos. Yo lo sabía, mi sobrino no, tampoco las enfermeras que salían a la puerta de la clínica. Y aunque nada podía hacer contra el destino, la razón me ordenó callar. Lo más probable es que en lo más profundo de mi mente se mantuviera encendida una pequeña llama de esperanza. La misma que fue apagada por las brutales y contundentes palabras de una de las enfermeras: «Esta señora está muerta», dijo y yo puse cara de que no entendía lo que decía. «Sí, mírela, está muerta», volvió a decir. Entonces recordé que por un momento no había prestado atención a ningún sonido, que por un tiempo imposible de precisar, yo también me había ido con mi madre a un lugar donde ella me permitiera escuchar su voz una vez más. Literalmente sacudí la cabeza y traté de explicar que no era posible, que ella estaba bien antes de llegar allí, pero fue inútil. Solo pude conseguir que me ayudaran a subirla en la camilla y que me prestaran una sábana para cubrirla. Luego tomaría otro taxi.
A los pocos minutos, me encontraba nuevamente en un vehículo rumbo al Hospital Cayetano Heredia, de Castilla. Al taxista debió llamarle la atención el hombre que viajaba abrazando a la mujer debajo de la sábana, sin embargo, no emitió pregunta o comentario. «El Certificado de Defunción deben generarlo en el hospital. ¿A qué hospital pertenece su mamá?». A diferencia del viaje anterior, esta vez iba solo, pues mi sobrino entraba a clases temprano. Antes de tomar un nuevo taxi, llamé a casa para dar una noticia que media hora antes jamás imaginé dar. «Mi mamá se fue, ya no está con nosotros», recuerdo que le dije a Sonia, del otro lado todo era caos y llanto. Ahora, en el asiento trasero del vehículo, recordaba la vez que le pedí a mamá que grabara un video para mi hijo, uno que vería más adelante, cuando cumpliera años, por ejemplo. Estaba seguro de que tarde o temprano, lo conseguiría. Pero ya no, ya era tarde para todo, estábamos frente a la puerta de emergencia del nosocomio.
El segundo taxista, al verme solo, se ofreció a darme una mano y con una mirada le pidió ayuda al guardián de turno. Ambos tenían la misma duda, no recuerdo cuál de los dos la dejó salir: «¿Es por Covid?». «No», dije y colocamos el cadáver de mi madre sobre la camilla prestada. Para entonces la pandemia tenía poco más de seis meses en nuestro país, pero las víctimas que había cobrado ya eran miles. Muchos habíamos redescubierto el temor a la muerte. Era ese temor el que hacía retroceder a todas las personas que se cruzaban en mi camino. Tenían miedo de nosotros, tenían miedo del hombre que llevaba un bulto sobre una camilla. Para ellos yo era un apestado que tenía escrita la palabra MUERTE en la frente, como un tatuaje imborrable. Estábamos muertos para ellos. Poco me importaba, yo llevaba a mi madre sobre mis brazos, porque la camilla era ya una extensión de mí mismo.
Una vez que el médico me pidió descubrir el rostro de mi mamá, dio el veredicto final. Ya no eran enfermeras hablando, ya no era el taxista o un guardia divagando, el doctor lo dijo claramente: «Tu madre está muerta». Y mientras yo me derrumbaba por dentro y contenía el mar en mis ojos, él me explicaba el protocolo vigente por aquello del Covid-19. «Si dejas a tu mamita con nosotros, no la volverás a ver». Luego siguió explicándome lo que debía hacer. Y yo «Gracias, doctor», me di media vuelta y regresé por donde vine. Y si bien mi cuerpo es el de un adulto, en esos momentos las fuerzas me abandonaron de tal manera que me volví un niño debilucho empujando la camilla rodante. Nuevamente las enfermeras nos señalaban, los enfermos se compadecían, el mundo entero nos compadecía y yo quería gritarles ¡¿por qué no nos dejan en paz?!, soy solo un hombre sin su madre. ¿No se dan cuenta? Llevo a mi madre y voy también sin ella. Como quien pierde un brazo o cualquier extremidad, iba yo medio hombre por los pasillos sombríos hasta que en medio rostro conocido de mi hermana.
Solo cuando terminamos de depositar a mi madre en su cama, acepté el silencio por herencia. Busqué un cuarto, cualquiera, me derribé sobre una cama y, por primera vez en esa mañana oscura, lloré. No me da apena decirlo: lloré. Si alguien hubiera abierto esa puerta, hubiera encontrado un llanto en lugar de un hombre. Para entonces yo ya no tendría ojos, los habría perdido en medio de la oscuridad. Y al tiempo en que yo vagaba por caminos solitarios, casi fílmicamente comenzaron a proyectarse miles de recuerdos en mi cabeza. Y así como los amigos vienen a darnos las condolencias, los recuerdos de mi madre se hacían presentes para darme el pésame y dejarme abrazarlos. De tantos, escojo uno en especial.
Corría la Navidad de 1995 y todos los niños peruanos soñaban con recibir como regalo un personaje, el que fuera, de la famosa serie japonesa Los caballeros del Zodiaco (o Saint Seiya). Mi caso no era la excepción, había pedido, suplicado a mi mamá que me comprara uno de estos juguetes. En la Piura de aquel entonces no había ni Saga Falabella ni Ripley ni ninguno de los malls actuales. «En el mercado debe haber», me dijo ella. Pero no hubo. La tarde del mismo 24 de diciembre tuvimos que salir en busca del regalo prometido. Cerca de las 10 de la noche, resignados, dimos con la última tienda. La dueña estaba por cerrar, pero nos atendió. Minutos después yo no podía creer que al fin tenía entre mis manos al dragón Shiryu. No pregunté el precio. Mi rostro ensombrecido pasó a ser el de un niño triunfante, uno orgulloso de tener a la mejor madre del mundo. Y yo que aun de niño le rehuía a los abrazos, recuerdo que busqué hundirme en los brazos de mamá. A mis 9 años redescubría el calor de un abrazo sincero de la mujer que hubiera sacrificado todo con tal de dibujarme una sonrisa.
Pero como uno está débil no es capaz ni de manipular a su propia mente, esta me trajo de regreso a la realidad, al presente donde Martha Isabel ya no habitaba este mundo. Su muerte simbolizaba la destrucción de la casa que ella, junto a mi padre, había construido. Ella era la casa donde crecimos sus hijos. Imposible imaginar la familia misma sin su presencia, pues a sus hijos se sumaban sus nietos que también la lloraban. Me atrevería a decir que la familia Zeta Rivas se divide en antes y después de la muerte de mi madre. Entonces surgió un pensamiento alentador, su muerte no había sido en vano, había partido para pedirle directamente a Dios por la salud de una de sus hijas. Entonces y solo entonces el día retomó su color y el cielo se nos hizo más grande. Ella, con el amor que también supo dejarnos de herencia, había partido para cuidarnos desde la inmensidad.
Falta un día para el Día de la madre y aquí estoy sin una a la que celebrar. ¿Recordarla? La recuerdo todos los días. De vez en cuando el recuerdo es tan fuerte que tengo que disimular una lágrima que baja incontenible por mi mejilla. Todavía me pasa que me hago a la idea de escucharla a lo lejos, pero es en las celebraciones donde más se nota su ausencia. Sé que el cielo quiso llevársela para hacerse más grande y que a los mortales solo nos queda aceptarlo. ¿Aceptar qué, perdón? ¿Su muerte? ¡Si ella todavía vive! Vive en sus hijos, en sus nietos y todavía habita la casa que edificó. Cada vez que la casa abre sus puertas es ella recibiéndonos, porque ella era una madre-casa que estaba feliz albergándonos a todos. Y es mentira que ya no puedo abrazarla, pues yo todavía la veo cada vez que veo a mi hijo, que no deja de reír como lo hacía ella. Así que mañana cuando lo abrace a él, mi madre y yo retomaremos ese abrazo de la Navidad de 1995 que nunca debió terminar.

Licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Piura. Ha publicado los libros de relatos Tarbush y Lo que las sombras ocultan, así como el libro coautoral Desafío de la brevedad: Antología de la microficción en Piura.
Entre sus distintos reconocimientos, ha obtenido el Primer Puesto en el Concurso nacional “Historias Mínimas 2017”, organizado por Diario El Comercio y la Fundación BBVA; finalista de la II Bienal de Cuento Killa 2018. Este año resultó semifinalista de en el Sexto Premio Internacional de Novela Infantil Altazor con la obra “Colpawálac”.
Trabajos de su autoría aparecen en distintas antologías y revistas a nivel nacional e internacional. Actualmente, es Presidente del Círculo Literario “Tertulia Cero” y miembro del Consejo Municipal del Libro y la Lectura – Piura.