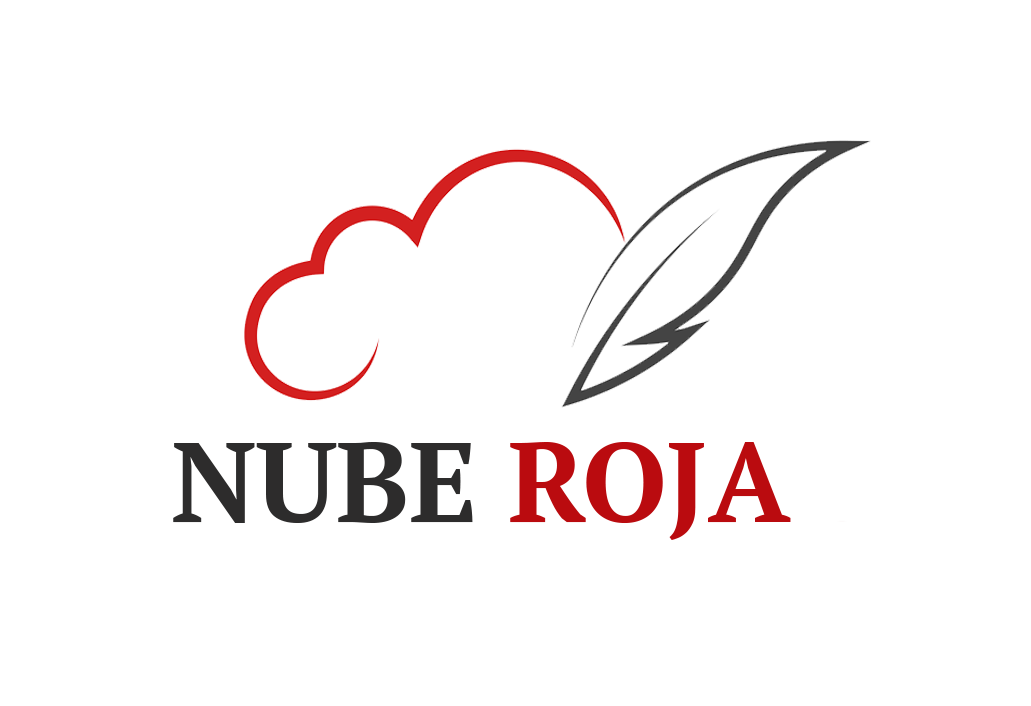El domingo dieciséis de octubre del 2002, en la vieja cancha de la caleta de Cancas, un grito de gol rompió el silencio de casi noventa minutos y destruyó para siempre el maleficio de un equipo de fútbol que no campeonaba desde su fundación.
En el pueblo, semanas previas al encuentro, muchos hablaban de querer ser futbolistas, de anotar un gol, quitarse la camiseta y meter quilombo en todos los estadios del Perú. Soñaban con alzar la copa del campeonato local y llevar al Ricardo Soto por primera vez a una final. Era una fiebre generalizada, una fiebre histórica, al punto que cuando no se pescaba, se fantaseaba. Y cuando no se fantaseaba se jugaba a la pelota hasta que el sol enrojecía a las orillas del mar y sus aguas benditas nos acariciaban los pies y las olas gritaban con nosotros los goles que llevábamos atracados aquí, en la garganta, desde los tiempos de mi padre y el padre de mi padre.
El Soto era nuestro equipo. En Cancas, la pasión por el fútbol es diferente. Se vive, se come, se oye, se apuesta, se ríe y se toma por el fútbol. Nunca hemos exportado un jugador y, en realidad, solo los gallinazos de siempre o las gaviotas pasajeras, saben de la existencia de esta caleta. No hay un estadio, solamente una vieja cancha de tierra con dos arcos metálicos descascarados por el óxido. El pueblo tiene una calle, siete barrios, mil habitantes, cuatro cantinas, un burdel, cien botes de madera durísima, un muelle triste y callado, un mar inmenso y diez equipos de fútbol callejero. Y un día, como quien no quiere la cosa, de entre toda esa gente salieron dieciséis chiquillos que domingo a domingo se pusieron en el pecho, en los huesos y el alma la camiseta del equipo menos copero de la historia, el Ricardo Soto de Cancas, instituido en 1954 para ser, si Dios lo permite, el campeón del fútbol peruano.
Habían tenido que pasar cuarenta y seis años para que por fin el barrio pueda ver al equipo en una final. Una noche antes del encuentro, pocos son los hinchas que pueden conciliar el sueño. Algunos juegan a las cartas y otros están ebrios a la orilla del mar. Del pueblo nadie ha salido a pescar hoy. El muelle está vacío, nos mira triste desde allá, los pelicanos duermen en sus postes. Las olas revientan una y otra vez. La madrugada es azul y de la muerte. El atardecer será amarillo y nuestro, grita el loco del pueblo. Madre remienda las banderolas y la abuela mete piedritas en unas latas. En cada casa del Barrio “Centro” esas mismas acciones se repiten con la precisión de un ejército.
Los rivales viven al otro lado de la carretera. La mayoría son empresarios pesqueros, hombres adinerados que fundaron un equipo que nunca ha dejado de salir campeón. El club de los ricos se llama UDC, puntero y de los más ganadores en toda la historia Canqueña, con jugadores traídos de todas partes que usan chimpunes de verdad. Una auténtica proeza para los flacuchos del Soto que comen naranjas en lugar de tomar Sporade.
—
Cuando el alba rayó, los dientes ya no encontraban más uñas que morder, todos los borrachos estaban sobrios, ninguna red se había tirado al mar. El picadillo fue echado en las bolsas, los canticos se ensayaron una vez más y como una enorme alfombra las banderolas amarillas recorrieron las calles de esquina a esquina. La mañana parió también un camión que traía a una banda contratada especialmente para la ocasión. Se pasearon a las dos reinas y todos los viejos salieron vestidos para el momento, con la esperanza de llevarse clavada en las pupilas alguna hazaña heroica antes de morir.
A las diez de la mañana, el Chino ya había marcado la cancha con cal, colocado las redes en el arco, inflado el balón, recogido a los árbitros y comprado las naranjas para el entretiempo. Y desde la madrugada había leído y releído todos los veintiocho carnets que ambos equipos le habían entregado. El chino no cobraba sueldo, era un aficionado del fútbol y era el presidente eterno de la Federación Canqueña de Deportes. Era tan honesto que nadie nunca le acusó de enquistarse en el poder. Cuando todo estuvo listo, el Chino miró a su alrededor y pensó que podía ganar el Soto y una veta de esperanza le agrandó los ojos. Después de todo, él había jugado allí cuando era joven.
Los Jugadores del Soto, desde luego, amanecieron con la presión de campeonar. A la una de la tarde Balto, el goleador del torneo y delantero estrella del Soto, masticaba con angustia su comida. Desde la calle le llegaba el alboroto del pueblo entero, medio Cancas esperaba un gol suyo. ¡Balto, Balto! ¡Balto a lo alto! Coreaban las cevicheras al pie del muelle. A las dos estuvo listo, se paró, abrazó a su madre y caminando encorvado atravesó la puerta de su casa. El sol le chocó en la cara y una muchacha que caminaba en la vereda de enfrente le tiró un beso. Podemos ver esto a contraluz. Pero como nunca faltan los malnacidos, dos cuadras arriba un borracho le mentó la madre y mientras le enseñaba los puños, era hincha del UDC.
A las tres de la tarde sólo los papeles rodaban en el pueblo, incluso el viento parecía haberse detenido y las calles permanecían silenciosas en ese pedazo del muno. De pronto el sonido resurgió. La barra del Soto se atrincheró en la parte norte de la cancha y la del UDC en la parte sur. Tuvieron que esperar diez minutos para que ambas escuadras salten al campo. Los vítores ensordecieron más a los ancianos, hicieron llorar de susto a los niños y entusiasmaron a los muchachos. El UDC vestía de granate y el Soto de amarillo con negro.
Sonó el silbato y la banda tocó con todo el entusiasmo La negra moliendo Café. Las prostitutas del pueblo piropearon a los jugadores del UDC y alguien por allí les mando a callar a punta de putadas. Uva, el lugarteniente de los granates se bajó el pantalón y enseñó sus prominentes nalgas negras a los indignados hinchas del Soto, a su madre los oídos le dolieron mucho ese día.
El primer tiempo fue parejo, dos palos para el UDC y un mano a mano para el Soto. El segundo tiempo también. Ninguno de los dos quería ceder, y el encuentro era tan bueno que un camionero, dos buses repletos de pasajeros y la portátil de un candidato a presidente pararon todo lo que tenían que hacer y se pusieron a gritar junto a los canqueños. Incluso un gringo que había llegado al pueblo por las olas supo ese día que por eso en Latinoamérica se le llama fútbol al soccer.
Dos minutos antes del final, Balto, recibió un buen pase, corrió con el balón pegado a los pies, se llevó a uno, a dos, a tres, sintió tras de sí el grito de todo un pueblo, los canticos de la afición, el picadillo cayendo del cielo y la red aguantando la explosión de un gol, un gol atracado en los sueños, un gol gritado desde el corazón. Un tiro furioso surcó los aires, no pidió permiso a nadie, traspasó la defensa y venció al arquero. Cayó abatido el guardameta granate y el bombo de la banda anunció antes que el árbitro que había sido gol. Se había vencido a las estadísticas.
Cuando el partido terminó. El Chino se olvidó de su cargo y saltó a la cancha con el trofeo en la mano. Las prostitutas decidieron que ese día los jugadores tendrían una noche gratis. La banda explotó en júbilo y los trompetistas se esforzaron tanto que tuvieron que llevarlos a la clínica. Y la celebración se extendió por tres días con sus noches.
Cuando el último de los borrachos se despertó ya rayaba el sol en el horizonte, en Cancas nunca se había tomado tanta cerveza y no se volvió a hacer porque el Soto no ha vuelto a campeonar desde entonces. Luciano, el viejo más viejo del pueblo, dice que los verdaderos campeones solo se muestran una vez, el resto es pura vanidad.

Cancas, 1993. Es director de la revista Nube Roja. Escritor, fotógrafo y cronista peruano, ha sido publicado en medios nacionales y extranjeros. Ha ganado un par de premios. También dirigió la revista cultural «Malos Hábitos», y ha metido goles de último minuto en partidos intrascendentes.