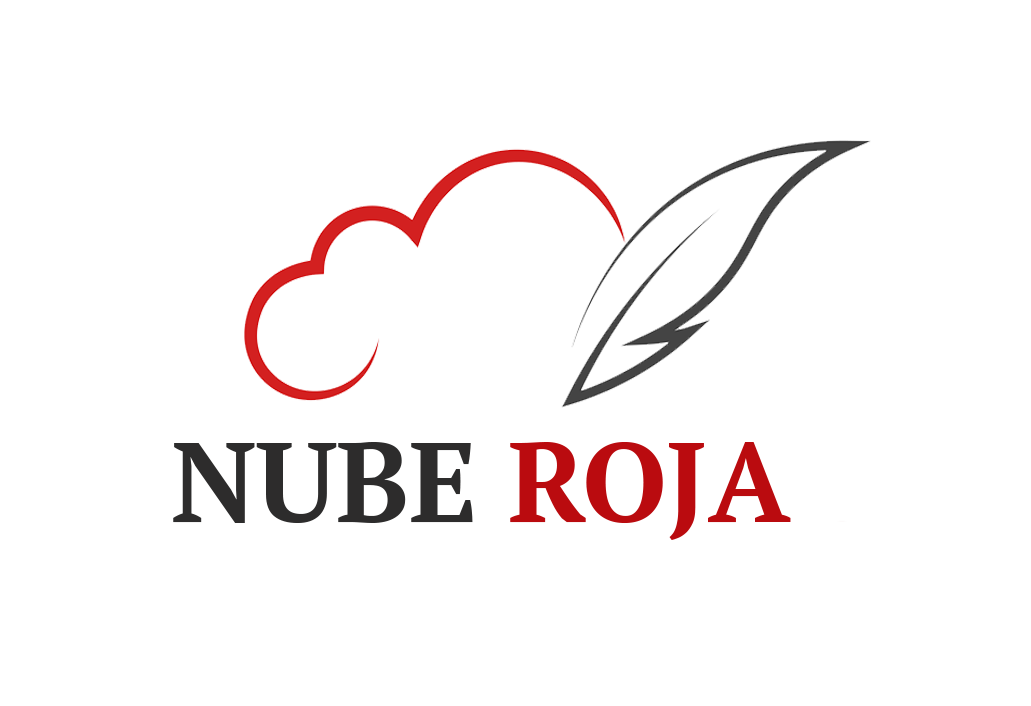¡ARRIBA!… ¡ARRIBA!.. ¡Aun faltan cien metros!
Como una serpiente, la rampa rodea la pirámide desde la base hasta el trigésimo sexto piso, a la altura de mil trescientos metros sobre las arenas del desierto. A la mitad de su lomo de greda y arcilla, un puñado de hombres nos gastamos acarreando cuesta arriba, con la sola fuerza de nuestros músculos, una tonelada de ladrillos de barro. Estamos exhaustos, hambrientos y azotados por la tristeza de este trabajo que ya nos ha consumido tantos años. Ya he olvidado cuántos, solo sé que ya no bastan los dedos de mi cuerpo para contarlos. Seis hombres tiramos con cuerdas, al tiempo que otros seis desdichados empujan el bloque desde abajo; mientras otros tres van moviendo rápidamente los troncos sobre los que rueda el enorme cubo de ladrillos.
Bañados en sudor, sentimos el tormento de la sed y el abrazo áureo del sol al mediodía. Apenas si podemos gritar para darnos valor, y nuestra carga amenaza a cada momento con rodar a un lado de la rampa hacia el vacío o caer cientos de metros hacia abajo, arrastrándonos y arrastrando quién sabe a cuántos de los miles de hombres que trabajan junto con nosotros para construir Etemenanqui. Para asegurarse de que cumpliremos con nuestro trabajo, Nemrod nos obliga a atarnos a los bloques que subimos: si uno de nosotros desfallece, y deja de empujar; todo el grupo estará condenado. Por otra parte, todos ya estamos condenados: Nemrod está siempre de pie como un ídolo en lo alto de la pirámide, con su carcaj siempre sediento y listo. Cuando uno de sus esclavos deje de trabajar, deje de moverse, simplemente, su arco hablará.
En el grupo de los que empujan está Maclovio, mi hermano menor. Como yo, veo que está a punto de rendirse. El sudor que desciende por su rostro se le mete en la boca y le impide quejarse; y aún faltan cien metros para la siguiente curva en la pirámide, una vez ahí la carga estará segura por un momento y podremos detenernos un instante, solo un instante, porque Nemrod siempre está vigilando, nadie debe detenerse, nadie debe descansar: Etemenanqui, la torre infinita debe llegar al cielo.
-¡Ya no puedo más! ― grita Maclovio y rompe a llorar. Sus miembros desfallecen y renuncian a la realidad. Olvidado de sí mismo, cae. La cuerda que lo ata a los ladrillos evita que llegue al suelo.
-No te detengas, no te detengas ― le grita el jefe de la cuadrilla ― ¡Así ya no empujes, no te detengas, sigue con nosotros!… ¡Ya solo faltan cincuenta metros!… ¡Que Nemrod no te vea!
Pero Maclovio, hijo de Asur, ya se ha rendido, y Nemrod lo ha visto. Mi hermano levanta la cara al oír el susurro del metal cortando el aire, pero es tarde: la flecha le ha cruzado la garganta limpiamente, cortando la posibilidad de un grito. La boca se abre muda y el alma aterrorizada aprovecha para escapar, y descansar por fin. El jefe de la cuadrilla reacciona rápidamente y corta la cuerda que lo ataba. Un grito se congela entre mis labios. Debemos seguir trabajando. El cuerpo de mi amado hermano menor se desabarranca, va dando golpes y despedazándose mientras cae piso tras piso. Etemenanqui es tan grande que la caída dura varios minutos, al final de los cuales su cuerpo se ha vuelto una lluvia de carne y sangre. Nemrod ha cumplido su ley. La arena del desierto se tiñe de una sangre efímera que evapora pronto el sol abominable sobre la llanura de Senaar.
Ni siquiera me está permitido detenerme a llorar su muerte. En mi rostro, las lágrimas se mezclan con el sudor, ambos saben a sal y me recuerdan mi niñez junto al mar, la alegría de una tarde azul pescando jureles con mi padre. Ahora nuestra cuadrilla está incompleta, y aun faltan muchos pisos por subir.

LA PIRÁMIDE INCONCLUSA es por dentro una colmena que mil hombres habitamos. Al principio, todos vivíamos dispersos en el desierto; pero Nemrod nos cazó uno a uno como a perros para que edificáramos Etemenanqui, la escalera al cielo. Trabajamos desde que el sol se asoma detrás del Tigris hasta que se ahoga sereno en las aguas del Éufrates. Un grito cada cierto tiempo rompe la monotonía. Cuando alguien abandona el trabajo infinito de moldear y cocer ladrillos, o acarrearlos; Nemrod, de pie sobre el último piso, avienta sus flechas que nunca fallan. ¿Será Nemrod un hombre o un dios?, ¿un dios o un demonio?, ¿o tal vez un dios demonio? Nadie lo sabe. Solo sabemos de su mirada que puede calcinar los huesos, de su fuerza bestial, de sus manos poderosas armadas con garras que pueden cortar a un hombre en dos, de su barba enmarañada, de su aliento venenoso y de su puntería infalible.
POR LAS NOCHES; YO, EL ESCLAVO huérfano, el desconocedor, me muevo en la penumbra de una de las mil habitaciones de Etemenanqui, asolado por el insomnio: y, entonces, pinto garabatos en las paredes o escribo sobre tablillas que hago con barro. Esto fue lo que escribí hace tres lunas: Hoy la vi por primera vez. Los esclavos estábamos preparando una carga de ladrillos para terminar el trigésimo noveno piso de la pirámide cuando de pronto, como una música tenue, pero clara en medio del silencio, ella apareció y se hizo un mediodía permanente en la tarde gris. Una escolta de ocho esclavos gigantescos y dos ancianas oxidadas por los años la llevaban en una burbuja permanente. Un velo cubría parte de su rostro, tan bello que no parecía de verdad y su larga túnica de sacerdotisa insinuaba los pechos recién despiertos y el ánfora virgen de sus caderas. Ebrios de belleza, muchos se abandonaron a su contemplación, y fueron aplastados por miles de ladrillos o atravesados por las flechas de Nemrod.
Me quedé hachado por la claridad de su belleza adolescente, pero también por la verde tristeza de sus ojos. Desde ese día, siempre fue una fiesta verla aparecer. Nuestras fuerzas parecían revivir con la esperanza de verla, y en el aire caliente y usado del desierto podía sentirse la fragancia fresca de su piel, como se puede oír un ruido aun siendo leve, en medio de la nada. Era imposible acercársele, porque su séquito siempre la resguardaba. Cuando un esclavo cedió alguna vez a la desesperación y al miedo de verla más de cerca, uno de los guardias de Nemrod lo cortó en dos a lo largo como a un pescado.
Desde entonces, el insomnio me tenía despierto hasta muy tarde. No podía dejar de pensarla y el deseo ciego de conocerla solo se me aplacaba cuando escribía en mis tablillas: Ya es muy tarde, todos roncan en la oscuridad sin grietas de la medianoche en Etemenanqui, y yo no puedo dejar de pensar en ti.
DE LOS PICHIRIQUES, los hombres monos del desierto, mi padre había aprendido de niño los rudimentos de la magia púrpura y el arte de dibujar el futuro. Él a su vez me había transmitido algo de ese conocimiento, con una paciencia que nunca supo de derrotas. Mi padre me enseñó muchos trucos menores para vencer el miedo, calmar la fiebre y mandar sobre los pájaros. Había empezado con los trucos mayores cuando, una tarde roja en la que el mundo se volvió triste para siempre, Nemrod se apareció en nuestra aldea para destruirla, matar a mis padres y llevarnos a mí y a mi hermano como esclavos. Algo creía recordar sobre el arte de dibujar el futuro; pero sobre todo recordaba las indicaciones de mi padre de que no debía usar mi magia hasta que no fuera realmente necesario. Ese momento había llegado: la tiranía debía terminar.
Con un lienzo hecho de piel de camello, un pincel de cerdas de siete mandriles distintos y usando mi propia sangre como pintura, tracé una solicitud al futuro. Tomé el pincel, y con mano temblorosa intenté reproducir su rostro, sin sentirme lo suficientemente bueno para sus ojos de esmeralda y sus labios que parecen una herida abierta, pero al retratarla cambié la realidad, porque la magia de los pichiriques lo permitía, y le pinté una sonrisa perfecta, como yo quería verla.
La mañana siguiente, después de un desayuno siempre escaso para nuestra larga hambre; yo humedecía la arcilla y la mezclaba con la cáscara del arroz mientras le daba forma a un adobe; cuando de pronto me sentí mirado. Levanté la cara y ella me estaba mirando. A través del cristal que la separaba de los mortales, ella me arrojaba esa mañana la luz primera, a mí, al insignificante esclavo, y tenía una sonrisa bellísima.
Esa noche, no pude dejar de escribir una nueva tablilla: Tu sonrisa tiene una blancura que aún no han inventado las olas del mar; aunque llevan muchos siglos intentándolo. Y después de eso, hice un corte en uno de mis tobillos y reuní mi sangre clara para seguir pintando. Sentía que la vida se me acababa; pero que valía la pena si la sacrificaba para pintarla a ella, y la pinté pensándome, pensando en el esclavo que no podía dejar de pensarla, y al día siguiente, la magia de los pichiriques y mi padre probó nuevamente su valor, porque ella detuvo su cortejo y estuvo observándome trabajar, mientras comía unas uvas rosadas que arrancaba coquetamente de un racimo; Por la noche, la pinté diciéndome su nombre, y al día siguiente, una mano me tocó el hombro mientras me inclinaba sobre el rebelde barro para moldearlo.
-Mi señora te ordena acercarte.
Devastado mi corazón por una alegría que no era dulce, sino ardiente; levanté el rostro y la vi en medio de los guardias que parecían mirarme con odio. Ella me hacía un gesto para que me acercara, pero antes de que pudiera entenderlo, ya el guardia me había ayudado a avanzar con un empellón. Me acerqué hasta la urna de cristal hasta donde las espadas me lo permitieron. Ella me miró dulcemente a los ojos y pronunció su nombre con la gracia de quien acaba de inventarlo: Lisbany.
UNA NOCHE, CUANDO YO ERA NIÑO, y el mundo aún tenía muchos colores, me desperté asustado, y en medio de la oscuridad mayor oí un llanto apagado que provenía de la otra habitación. Agazapado como un escarabajo, me deslicé hacia la habitación de mis padres. Sentí mucho miedo cuando en el lecho vi a mi padre y a mi madre entrelazados. Parecían luchar en medio del revoltijo de las mantas. El la tenía tomada del pelo y la amenazaba hablándole al oído. La obligaba a repetir lo que él decía, y debía estar haciéndole mucho daño porque ella no dejaba de gemir y repetir su nombre. Yo estaba a punto de gritar, cuando detrás de mí, mi hermano me jalaba de los pies. “Están haciendo el amor” me dijo, divertido. “¿Qué es eso?”, le pregunté, “¿y cómo sabes tú? Yo estaba muy asustado, y lo estuve más cuando un rato después los gemidos de mi madre se volvieron gritos que mi padre apagaba con sus manos.
Varios días después, le pregunté a papá qué era el amor. Él me dijo que era muy pequeño para saberlo; pero me dijo que era algo que podía matar y dar la vida al mismo tiempo. Ahora sé que mi padre amaba a mi madre, y también sé que esto es el amor; porque yo me sentía morir no solo por la sangre que perdía para dibujarme un futuro feliz e imposible con Lisbany; sino también cuando no podía verla. La vida volvía a mí, en cambio, cuando por fin podía ver su bello rostro de princesa desolada.
Una noche, me sentí derretido por la fiebre y la debilidad, y sentí que ya no quería vivir sin ella. Tomé los pinceles hechos con las cerdas de siete mandriles distintos y pinté mi habitación, adornada con su presencia imposible.
Terminada la pintura, dejó a un lado los pinceles y, desbaratado en el suelo por la debilidad, sintió que podía esperarla ahí para siempre. Cuando oyó los pasos detrás de sí, pensó en que no era posible, pero lo era. Él se puso de pie y la miró a través de su propio desconcierto e incredulidad. Ella se sentó en la tosca silla de madera, sin dejar de mirarlo. Él se acercó sintiéndose culpable, pero sin saber de qué; se arrodilló ante ella, reclinó su cabeza inocente y se echó a llorar de hambre, de fiebre y de amor; mientras ella le acariciaba el cabello en silencio.
Desde entonces, no tuvo necesidad de pintar más. Cogidos de la mano, se adueñaron de las madrugadas y mientras todos dormían, se divertían como niños recorriendo en silencio esa especie de laberinto que era Etemenanqui. Piso por piso hasta el último que ya casi tocaba el cielo.
-Desde arriba se ve el Tigris – le dije.
-Siempre lo he visto –dijo, y luego aclaró: en mis sueños.
La ayudé a subir al muro más alto y desde ahí vimos a lo lejos una serpiente de plata que brillaba bajo la luna. Yo le entregué toda mi nada y cuando se me acabaron los trucos de la magia púrpura, empecé a inventar otros solo por impresionarla, solo por tomar sus manos fingiendo que leía su mente, y lo llegué a hacer con tanta convicción que creo que finalmente sí logré leerla; ella, por su parte, disfrutaba de nuestra complicidad nocturna que era una forma de libertad, pero en mis pesadillas ella siempre parecía quererme desde arriba; y aunque me regaló su cariño sincero, yo siempre viví con la angustia de que me quisiera solo como se quiere a alguien más débil, como a un animal.
Un mes después, la pirámide estaba terminada. Alta como una torre infinita, Etemenanqui cortaba las nubes uniendo el cielo con la tierra. Concluida la capilla superior se nos prohibió volver a entrar ahí. “Es sagrada” decretó Nemrod. Ese día, Lisbany desapareció. La busqué desesperado, habitación por habitación, sin poder dormir noches enteras. Casi muero desangrado en mi desesperación por pintarla volviendo, pero ella parecía haber desaparecido del mundo y mi magia parecía haber perdido efecto.
Una noche, sentí una presencia nueva en mi habitación. Una anciana de aspecto horrible me pedía con señas que me acercara. Su nombre era Teodosia, y la reconocí como una de las ancianas que acompañaban a Lisbany a todas partes. “Ahora ni siquiera nosotras podemos verla” me dijo con voz cavernosa, y luego me lo reveló todo: “Ella está consagrada. No volverá a salir de la capilla. Olvídala”.
Pero el olvido era una forma de morir, y yo no quería morir así. Esa noche, con un mandril enloquecido dentro de mi pecho, ascendí a lo alto de Etemenanqui. Ahora terminada, tenía una altura que daba vértigo. El Éufrates había perdido su forma de serpiente. Nadie como yo conocía los secretos del silencio. Con él como aliado, burlé la vigilancia de los soldados y me deslicé dentro de la capilla. Una lámpara enorme iluminaba una mesa de oro y una cama exquisita sobre la que dormía Lisbany. La llamé del sueño y, al verme, sonrió como una niña, pero inmediatamente recordó el miedo.
-Nemrod te va a matar, no debiste venir.

Yo le confesé llorando que ya no podía vivir sin ella y que morir así no importaba. Entonces, tomé sus manos y las regué con mis besos, y, por primera vez, me atreví a estrecharla entre mis brazos, sintiendo que el mundo se caía a pedazos, pero que tomado de ella estaba seguro, y luego levanté el rostro y me quedé cautivo de su mirada, y en su mirada vi a mi madre llorando sangre al ver cómo los soldados de Nemrod mataban a lanzazos a mi padre para luego cortarle el cuello a ella frente a mi hermano y yo, que nos volvíamos roncos de tanto gritar y llorar, y sentí que ya no podía detenerme y besé sus labios vírgenes. Lisbany lloraba, me rechazaba y me atraía. “No puede ser, no puede ser” repetía.
Cuando logramos calmarnos, nos sentimos como en una atmósfera de lluvia recién acabada. Yo le pedí que me explicara qué estaba pasando. Ella señaló sobre la mesa unos pergaminos. Me pidió leerlos:
“Cuando para el Señor,
me haya bañado,
cuando con resina mi boca haya maquillado,
cuando con kohl mis ojos haya pintado,
cuando en sus hermosas manos
mi talle haya sido estrechado,
cuando el Señor
y el cazador,
en su regazo me hayan rociado con leche.
Cuando en la miel de mi dulce vulva él haya yacido,
cuando en el lecho él me haya hablado dulcemente,
también yo hablaré dulcemente a mi Señor,
un buen destino decretaré para él,
al cazador, le hablaré dulcemente,
y un buen destino ganaré para mi pueblo.
“Debo memorizarla” dijo. Yo no entendía nada, o me negaba a entenderlo, de manera que ella tuvo que explicármelo letra por letra: como doncella consagrada, Lisbany debía permanecer en la capilla superior hasta la siguiente luna llena. Esa noche se entregaría a los dioses como se unen varón y mujer, para que ellos pudieran adueñarse de su fecundidad femenina. De ese modo, nuestro pueblo recibiría la bendición de la abundancia.
-¿Pero cómo pueden unirse un dios y una mortal? ― le pregunté con la esperanza de que fuera una unión simbólica.
-Nemrod.
El sería el instrumento. Durante la ceremonia, dios se encarnaría en Nemrod. Así nuestro pueblo, representado por ella recibiría los dones de la abundancia. Ese maldito. Miré la cama exquisita ya preparada para su sacrificio, y no quería imaginar sus asquerosas manos sobre ella.
-Vente conmigo, huyamos al mar – le imploré ― Conozco el camino de memoria, conozco el camino a mi aldea, puedo volver a ella hasta con los ojos cerrados… Llegaríamos a la orilla y nos sumergiríamos en el mar. Mi padre decía que, si uno navega y navega, día y noche, puede encontrar ciudades que flotan en el mar…
Pero ella se echó a llorar, por toda respuesta. Luego, como debajo de una cascada, le oí decir entre sollozos: “Dios se enojaría contra nosotros, aniquilaría nuestro pueblo, y Nemrod nos encontraría donde fuéramos… Te mataría”.
Entonces, el miedo desapareció. Me sentí puro e invicto cuando la tomé entre mis brazos y la llevé a la cama sagrada construida para dios. Como cosechando uvas, mis manos iban desprendiendo sus ropas y descubriendo su desnudez de plata y duraznos; besé con fervor y calma su piel toda; bebí feliz su saliva buena y sus jugos más sabrosos, y cuando entré en Lisbany, pese a mi suavidad, sentí que algo se quebró dentro de ella. Al ver sus ojos llenos de lágrimas, sentí que me liberaba de una curiosidad que me había carcomido toda la vida. En lo alto de Etemenanqui, entre las nubes, sentí que yo era dios. Hechos una sola carne, nos dijimos que ya nunca más nos separaríamos, aun más allá de la muerte.
«La muerte en
mi caso no será
una liberación »
LA MAÑANA AMANECIÓ LLENA de una luz reposada que acarició su rostro. El miedo no había vuelto. Le di un beso profundo, ella abrió los ojos, feliz; y por un momento sentimos que éramos marido y mujer desde hacía mucho tiempo.
-¿Eres feliz? ― le pregunté.
-Denquirir um natra… ― respondió ella, y abrió enormes los ojos sorprendida de sí misma.
-¿Qué? ― pregunté.
-Com fe eis dala…― dijo ella, y se llevó las manos a la boca, asustada. Los ojos se le llenaron de lágrimas.
-¿In cratar? ― volví a preguntarle, y ahora era yo el sorprendido…. ― ¡Pat sarca!, ¡pat sarca!…
Dios sabía que aun con todo su poder infinito, no podía luchar contra el corazón de un hombre, por eso confundió nuestras lenguas. En su sabiduría infinita entendió que era el único modo de separarnos. Era imposible entendernos, y cada uno debió aprender a entenderse a sí mismo. En la torre, cada persona empezó a hablar una lengua distinta. Nuestras tribus se separaron, y tuvieron que dispersarse por el mundo.
En castigo por lo que había hecho, Nemrod me sacó los ojos, me cortó las manos, las orejas y las piernas, y me desterró mar adentro a una ciudad flotante. Todos los días me pregunto si debo matarme cubriendo mi cuerpo con el mar; la muerte en mi caso no será una liberación, porque sé que en el otro mundo no podré correr hacia su abrazo, no podré ver su figura de venada, ni acariciar su rostro dulcísimo. Me han dejado en libertad en esta isla, es cierto; pero solo para arrastrarme como perro entre los bárbaros, solicitando su caridad, sintiendo que esta libertad es la mas cruel venganza de dios, porque es una prisión perpetua en el mundo sin Lisbany.

José Lalupú Valladolid (Piura, 1981)
Catedrático y narrador. Primer puesto en el área de cuento y poesía en los Juegos Florales de la Facultad de CCSS y Educación de la UNP (2001); Primer puesto en el área de cuento en el mismo certamen (2003). Ganador del Concurso de Cuentos para Escritores Noveles organizado por la Editorial Pluma Libre (2007). Publicaciones: poesía: Haykus (Edit. Hesperya, Asturias, 2008), Es la garúa (Edit. América, Lima, 2012); cuentos: Ciudad Acuarela (Edit. Altazor, Lima, 2013) y Perra memoria (Edit. Lengash, Piura, 2015).