Soy el nieto mayor de la hija mayor de mi abuela y tenía cinco mamás: Mamamama, mi madre, mamamía, mamayola y Nanay que era la menor. En una casa de altos del centro de Lima donde las teatinas se esfuerzan por no tragar el humo de los ómnibus petroleros que con desdén arrojan como fábricas de muerte en un mundo poblado de ruidos frente a un mercado antiguo, allí viví en un cuarto de altísimo techo y paredes celestes, una cama y mi cuna y un rincón donde duerme la ropa sucia era mi mundo.
Mientras mi abuela cocinaba, mi madre trabajaba fuera, mamamía cosía, mama nanay se acicalaba, llegó el momento de que estudie dijo Nanay, en un mundo donde la educación inicial recién nacía, en un jardín frente al Parque de la Exposición, rodeada de casas Tudor y jardines de ensueño, para mis cuatro años poblados de reyes magos que nunca bajaban del cerro San Cristóbal y pistacos malditos que dicen merodeaban por las sombras, había que buscar refugio en las faldas de la abuela, en la lectura que ella hacía atenta de los viajes de Simbad y cuyas secuencias se quedaron impresas en mi memoria de tal forma que fingiendo leer leía lo que la memoria registraba página por página, desde el foso de los diamantes impregnados en la carne hasta las playas lejanas donde los náufragos querían merecer el olvido.
Mi primera salida con Nanay de la mano se estampó en una foto mate de papel hilo, ella de abrigo negro yo de pantaloncitos largos, en una calle de Lima cerca del jardín hacia donde nos dirigíamos, ella de abrigo oscuro y yo con unos grises pantalones remendados. Cada mañana cuando la neblina y la garúa atenuaban en el bullicio infantil de la entrada y la visión del parque se quedaba a mis espaldas, veía el pórtico grisáceo de la fachada de Santa Teresita y más atrás el descomunal Estadio Nacional, más lejos todavía quedaba mi casa y mi abuela, el techo con los patitos recién nacidos en el gallinero, la nariz de Pinocho y el Honrado Juan me acompañaron esta vez.

Después de un refrigerio con panes y con queso anaranjado, las maestras hacían dormir a los niños un ratito, echados en los pupitres, fingiendo la mayoría de las veces observaba a las niñas que a mi lado se sentaban, con rizos, encajes y mediecitas blancas ocultados parcialmente por los delantales color beige abotonados por detrás. Todos los colores brillaban en el aula desde el blanco más lácteo hasta el canela más cálido, todas las texturas saltaban a la vista como un paisaje de montes de espesas y ulótricas superficies hasta los aterciopelados lacios de los negros intensos en los semitonos del castaño común parecido al trigo.
Doña Emilia la directora del colegio invitó a mi tía Nanay a su casa que quedaba en los altos de plantel, era una manzana con cuatro frentes que en su interior miraban al patio, la mitad residencia de la directora y la mitad depósito del colegio. Cumplidos los agasajos y las galletas, cruzamos un amplio corredor hacia estancias oscuras, donde las arañas tejen y sus telas penden como tontas nubes en los techos, hacia un desván donde el caos de cajas, mesas, pupitres, escobas asfixiaban un pequeño teatro de títeres. Qué emoción encontrarme con el lobo de desorbitados ojos junto a la bruja que quería comerse a Hansell y tenía solo un diente y entonces en un baúl de utilería el tesoro de espadas de cartón y diademas de damas encantadas refulgieron tímidamente ante la nublada luz de los ventanales y sonó un portazo.

Lejos la conversación de las señoras, lejos y más lejos cada vez y la puerta cerrada y mis gritos insonoros en los techos altísimos y la luz mortecina del medio día sin sol bañando todos los objetos con tierra, la vi desde la ventana que da al patio en el ala opuesta del edificio ¡Nanayyyyyyyyyyyyyyyy! hermoseándose, vistiendo el abrigo antes de despedirse, corrí hacia la ventana entreabierta que daba al patio, empujé metiendo mi cuerpo que rodó al otro lado para caer en unas plantas de buganvilias que hacían sombra a la sección de los más pequeños. ¡Una rata! Repetían histéricas las voces de las niñas, ¡Una rata! Me arrastraba hacia el filo con mis únicos pantalones plomos, vi el cemento bajo el cielo de Lima. ¡Una rata! Y caí.

Adolfo Venegas Jara (Lima, 1952)
Lima, 1952. Escritor y docente universitario. Su experiencia como catedrático lo ha llevado por diferentes claustros académicos: Universidad de Alicante, Navarra – España, Pontificia Universidad Católica del Perú( PUCP), Universidad de Piura ( UDEP) y Universidad Nacional de Piura ( UNP). Ha sido Ganador del Cuento de las 1000 palabras organizado por la Revista Caretas en su edición de 1984 con el cuento «Los Súbditos». Asimismo obtuvo en 1983 una mención honrosa en el mismo certamen por «Llueve en Piura».
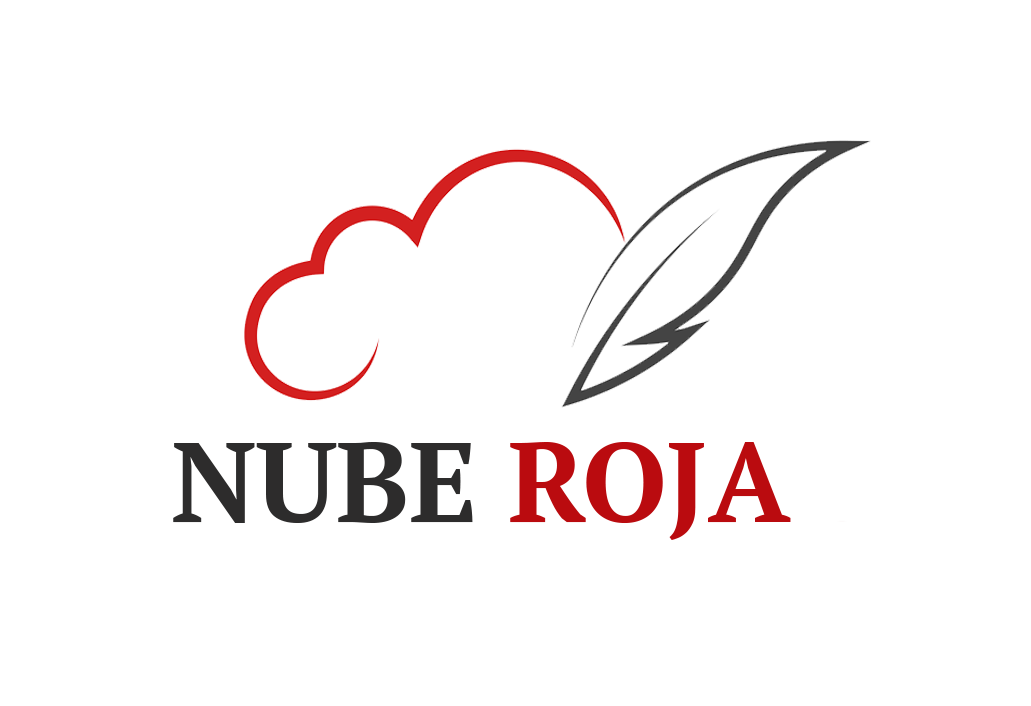
Maravilloso Adolfo, eres un talentoso escritor y gran amigo, delicioso cuento éxitos.
Excelente relato, querido profesor Venegas.
Extrañaba, aun cual aficionado lector, la escritura del excelente y docto docente Adolfo VJ ; grato es desplazarse sobre su nostalgica memoria de una infancia limeña casi compartida, donde lo estetico del corto y egureniano relato ,llega a su culmen , con la presencia del roedor,desmacarandonos.
Me encantó, eres grande mi querido amigo. Muchos éxitos y bendiciones en tu vida ❤️💚💙💛🧡💜
Eres uno de los grandes amigo ( huey🤗)para muestra un botón ,pero para satisfacción de nosotros los mortales deberías publicar muchos pero muchos más ,talento te sobra ,un gran abrazo