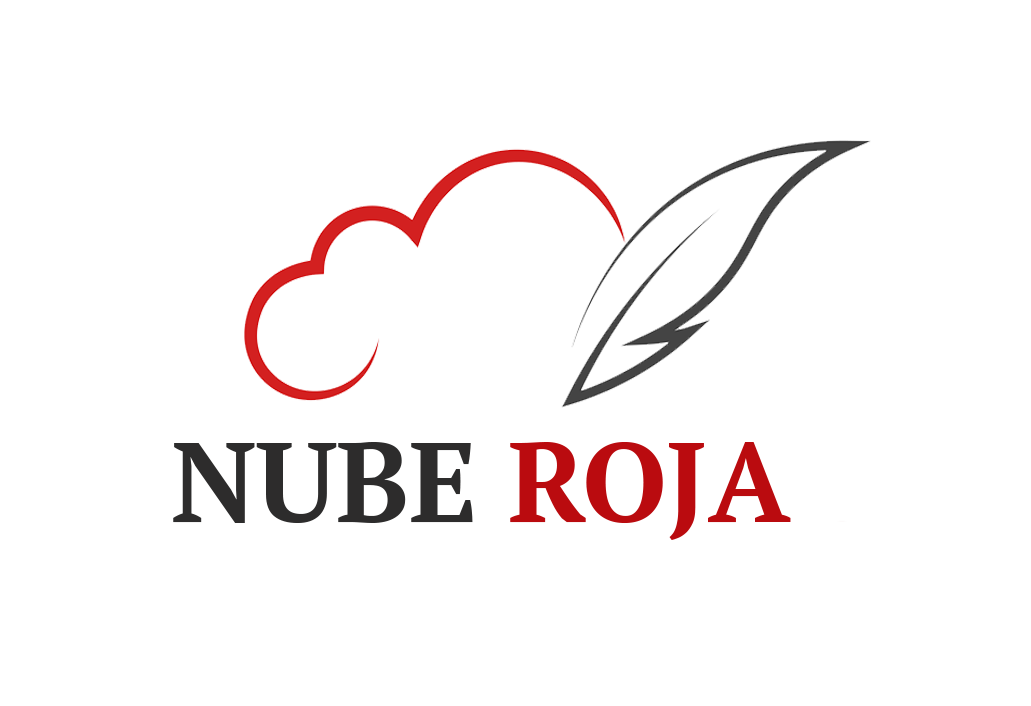Fotografía: Elena Miranda.

Las reparaciones colectivas que entrega el Estado han llegado a algunas organizaciones de mujeres desplazadas por el conflicto armado interno en Perú, pero aún no cumplen su objetivo de compensar realmente a las víctimas, debido a diversos problemas en la ejecución de los proyectos productivos. A pesar de sentirse maltratadas y decepcionadas, un grupo de mujeres de Lima y Ayacucho siguen resistiendo para sacar adelante estos emprendimientos pues, consideran que si la violencia política no las derrotó, tampoco lo hará la burocracia, la corrupción y otros males.
Por: Elena Miranda
La inauguración del Centro de Producción Textil Qury Makis con dinero de las reparaciones colectivas entregado por el Estado fue como un sueño hecho realidad para Magaly Rojas y otras mujeres desplazadas por la violencia política, en Ayacucho, que fue el epicentro del conflicto armado interno en Perú. Hoy, casi dos años después, sólo algunas socias siguen participando activamente en el taller, tuvieron que trasladarse de un local alquilado a la sala de una casa y usan las máquinas de coser eventualmente, cuando consiguen algún encargo para confeccionar uniformes escolares u otras prendas de vestir.
Los 100 mil soles (26 mil 666 dólares) que entregó el Ministerio de Justicia a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y los 32 mil 400 soles más (8 mil 640 dólares) que este municipio aportó, en el año 2022, no fueron suficientes para hacer sostenible el proyecto productivo elegido por estas mujeres que conforman la Asociación Familias de Desplazados Internos por la Violencia Política Villa Los Warpas, a pesar del trabajo, el esfuerzo y el tiempo invertido para fortalecer ese emprendimiento.
“Pensamos que podríamos vivir de este negocio, pero no fue así. Hubo muchos obstáculos y dificultades que hicieron que varias socias se alejaran. Quedamos pocas, pero no nos hemos rendido”, dice Magaly Rojas, quien tiene 48 años y hace más de tres décadas se trasladó a la ciudad de Huamanga, huyendo de la violencia de los grupos armados en la selva de Ayacucho.
“El Estado peruano no volverá a dejar a sus hijos e hijas solos”, dice la placa de inauguración del Centro de Producción Textil Qury Makis, en Ayacucho, como una muestra del reconocimiento y reparación de las afectaciones sufridas durante el periodo de violencia política. Sin embargo, Magaly Rojas y sus socias sienten que las han vuelto a dejar solas.
Algo similar le pasó a Isabel Alacote, quien lidera a las mujeres tejedoras de la Asociación de Afectados y Víctimas de la Violencia Política Mama Quilla Huaycán, en el distrito de Ate, en Lima, la capital del Perú. Cuando en 2015, el Estado aprobó su proyecto, las socias creyeron que era el inicio de su propio negocio. Nueve años después, su emprendimiento sigue vivo, pero su alcance es reducido. Con menos socias activas, sólo venden sus productos en ferias temporales y participan, de vez en cuando, en talleres para compartir su arte.
Las artesanas de Mama Quilla son conocidas por sus arpilleras. Con los bordados en telas de diferentes texturas recrean sus historias de violencia, desplazamiento y lucha por sobrevivir, como la de Isabel Alacote, cuyos padres fueron asesinados por miembros del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, en 1987. A los 7 años, junto con sus siete hermanos, huyó de su pueblo, en el distrito ayacuchano de Ocros, y se mudó a Lima. Por más de dos décadas laboró como empleada doméstica, hasta que vio en las reparaciones colectivas una oportunidad de trabajar con su arte, junto con otras mujeres desplazadas.
“Hemos tenido muchos altercados, muchas idas y venidas, muchas decepciones”, dice Isabel sobre la Municipalidad Distrital de Ate, que administró los 100 mil soles (26 mil 666 dólares) y aportó 4 mil 431 soles más (Mil 155 dólares), para la capacitación de las socias, la compra de las máquinas de tejer, entre otros requerimientos. “Por eso, las socias se van alejando. Este proyecto nunca se termina, seguimos siendo maltratadas por el Estado”, señala, aunque ella y sus compañeras no se rinden.

Isabel Alacote muestra las arpilleras que elaboran las artesanas de Mama Quilla y que recrean sus historias durante la violencia política. Foto: Elena Miranda
Al igual que Magaly e Isabel, miles de mujeres y hombres fueron desplazados forzadamente de sus tierras y hogares durante el conflicto armado interno, que se desató cuando Sendero Luminoso le declaró la guerra al Estado peruano, en 1980, y que duró 20 años. En el Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, figuran 81,723 personas afectadas por desplazamiento forzoso de un total de 274,911 inscritas por diversas violaciones a los derechos humanos.
No bastan las buenas intenciones
Entre las recomendaciones que dio la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su informe final publicado en 2003, destacó la necesidad de reparar y compensar a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Este paso recién fue dado por las autoridades en 2005, con la promulgación de la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones.
En 2007 el Estado comenzó a entregar reparaciones colectivas a las comunidades afectadas por la violencia, financiando proyectos de infraestructura y productivos. Ocho años después, en 2015, inició la entrega de reparaciones colectivas a desplazados no retornantes. Uno de los primeros proyectos aprobados ese año fue el de las mujeres tejedoras de Mama Quilla, en Lima, y de cuatro asociaciones de desplazados en la provincia de Huamanga, en Ayacucho.
¿Cómo se ha aplicado esta ley? Para ser beneficiarios de los 100 mil soles (26 mil 666 dólares) que otorga el Estado a los grupos organizados de desplazados, la ley establece que deben estar inscritos en el Registro Único de Víctimas, tener un mínimo de 20 socios y elegir un proyecto productivo en una asamblea general. El dinero no se les entrega directamente sino que es administrado por los municipios distritales o provinciales, que elaboran el expediente técnico, brindan capacitación y compran los equipos y materiales.
Entre los años 2015 y 2024, el Estado ha desembolsado 5 millones 600 mil soles (1 millón 493 mil dólares) para proyectos productivos de 56 grupos organizados de desplazados en Ayacucho, Lima, Junín, Huánuco, Ica, Apurímac, Huancavelica y Puno, de acuerdo con información del Ministerio de Justicia. Algunas municipalidades han aportado con cofinanciamiento por un total de 1 millón 609 mil soles (429 mil dólares).
Ayacucho ha recibido mayor presupuesto del Estado para las reparaciones colectivas, con 27 de las 56 organizaciones beneficiarias, porque es la región donde se encuentran más de la mitad de las 190 organizaciones de desplazados inscritas en el Registro Único de Víctimas. Allí Sendero Luminoso inició la lucha armada, por lo que la represión estatal fue más violenta tanto con los grupos armados como con la población civil.
Las 56 organizaciones beneficiarias de las reparaciones colectivas representan sólo un tercio de los 190 grupos organizados de desplazados no retornantes inscritos en el Registro Único de Víctimas. Demetrio Muñayco, presidente de la Asociación de Familias Desplazadas por la Violencia Política de Ayacucho, atribuye esta brecha a la demora de las instituciones estatales para aprobar e implementar los proyectos productivos.
La organización que preside Muñayco reúne a 30 asociaciones de desplazados, entre las cuales figura la agrupación liderada por Magaly Rojas, con cuya experiencia comenzamos este reportaje. Desde Ayacucho, el dirigente recuerda que, después de seis años de trámites, la Asociación de Familias Desplazadas Internas de la Violencia Política Nuevo Amanecer, que él también preside, recibió la tan ansiada reparación, en junio último. La Municipalidad Distrital de Carmen Alto les entregó módulos móviles para la venta de alimentos. La mayoría de las beneficiarias son mujeres.
“El deber de las autoridades es reparar a los afectados pero, si demoran tanto, ya no es una verdadera reparación”, afirma Muñayco, quien hace más de 40 años huyó de la violencia en su comunidad del distrito de Vinchos, en la sierra de Ayacucho. Tiene 75 años y dice que está en una carrera contra el tiempo para que más mujeres y hombres organizados obtengan reparaciones del Estado.

Después de seis años de espera, mujeres desplazadas de la Asociación Nuevo Amanecer, en Ayacucho, recibieron módulos para la venta de alimentos. Foto: Municipalidad de Carmen Alto
Uso ineficiente del dinero
En 2019, el Centro Loyola de Ayacucho, un organismo no gubernamental, publicó un balance sobre reparaciones a desplazados no retornantes en Huamanga. Advierte que, desde un inicio, hubo problemas porque la mayoría de las 10 asociaciones de beneficiarios estudiadas en ese momento señaló que los proyectos “les fueron impuestos en reuniones de aparente consulta” con las autoridades y que no les permitieron participar en la elaboración de los expedientes técnicos ni en las licitaciones.
El principal reclamo de las beneficiarias, recogido en ese estudio, es el uso ineficiente del dinero por los municipios, que se evidencia en las compras incorrectas de maquinarias, locales mal construidos, módulos y equipos de mala calidad, sobreprecio de insumos y falta de capacitación para el uso de la maquinaria. Por ello, señala que las señoras se sienten “burladas, frustradas y los acusan de malversación de fondos”.
El balance indica que las municipalidades de Huamanga, San Juan Bautista y Andrés Avelino Cáceres, en Ayacucho, coincidieron en que el dinero presupuestado no fue suficiente y que el uso de los recursos no fue eficiente por la lentitud del sistema administrativo municipal. Aunque reconocieron que no se logró fortalecer las capacidades de gestión de todos los asociados, lo atribuyeron a las características de la población beneficiaria y a la elección de los proyectos. El estudio concluye que, para dichas instituciones, fue una carga más elaborar los expedientes técnicos de los proyectos, ejecutarlos y hacerles seguimiento.
Aunque no se mejoró los ingresos económicos de los asociados, a través de la generación de empleo, y las organizaciones se debilitaron por los conflictos, el balance destaca algunos casos de socias que fortalecieron sus capacidades de gestión y liderazgo. Finalmente, brinda una serie de recomendaciones al Estado, entre las que destaca la elaboración de una estrategia integral de intervención del Programa de Reparaciones Colectivas que vaya más allá del aspecto económico.
Buscan soluciones
Las recomendaciones del Centro Loyola de Ayacucho para mejorar el Programa de Reparaciones Colectivas han sido tomadas en cuenta por el Estado, asegura Katherine Valenzuela, secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) del Ministerio de Justicia, encargada de coordinar y monitorear el Plan Integral de Reparaciones. La funcionaria explica que la clave de un proyecto exitoso es que no sólo responda a la necesidad de reparación sino que se elija y ejecute pensando en las capacidades y conocimientos de los asociados, lo cual no siempre es así.
Sobre la demora para la aprobación de los proyectos, Valenzuela explica que esto se debe, principalmente, a cambios solicitados por los beneficiarios o errores en los expedientes técnicos elaborados por las municipalidades. Sin embargo, advirtió que, a partir de 2023, el desembolso del dinero para las reparaciones colectivas depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que da a las municipalidades un plazo de un año para ejecutar los proyectos o si no, los recursos se revierten al Estado.
La representante del Gobierno recuerda que la ley establece que los socios de las organizaciones beneficiarias deben conformar un comité de gestión y vigilancia comunitaria, para apoyar y hacer seguimiento al proyecto. Sin embargo, en la realidad esto se cumple a medias, porque las mujeres entrevistadas para este reportaje confirmaron que no han podido participar activamente en sus propios proyectos, como en la compra de los equipos y materiales que necesitan. Alegan que los municipios no han tenido en cuenta su experiencia y conocimientos.
Valenzuela reconoce que los 100 mil soles (26 mil 666 dólares) de reparación que entrega el Estado no son suficientes, pero agrega que pueden servir como un impulso para los emprendimientos. Por ello, destaca que, en los últimos años, están promoviendo que los gobiernos locales y regionales otorguen contrapartidas para los proyectos y están capacitando a su personal para un uso más eficiente de los recursos.
Aunque la funcionaria admite que no tienen estadísticas sobre los integrantes de las asociaciones beneficiarias de las reparaciones, precisa que la mayoría son mujeres, que superan los 40 años y provienen de familias campesinas y quechuahablantes. Algunas terminaron la educación secundaria, otras no. Adelantó que en los nuevos monitoreos de los proyectos ya están recabando datos sobre género.

Mujeres del Centro de Producción Textil Qury Makis, en Ayacucho, hacen uniformes con las máquinas que compraron con el dinero de la reparación colectiva. Foto: Archivo Qury Makis
Magaly, Isabel y otras mujeres que integran las asociaciones de desplazados no se rinden a pesar de los obstáculos, del paso del tiempo y de que no pueden vivir exclusivamente de estos emprendimientos, tal como lo creyeron en un inicio. Ambas coinciden en que su motivación para no darse por vencidas tiene que ver con todo lo que sufrieron en la década de los ochenta y con las ganas de sacar adelante a sus familias.
Si sobrevivieron a la violencia de los grupos armados, huyeron de sus comunidades con las manos vacías, reconstruyeron sus vidas y sus sueños, cómo no van a poder con los problemas del día a día, se preguntan Isabel y Magaly. Estas dos mujeres afirman que seguir adelante es también una forma de reparación para sus familiares, amigos y vecinos asesinados durante la guerra interna, aquellos que no sobrevivieron para contar su propia historia.
Desde la visión del Estado, Katherine Valenzuela destaca el nivel de resiliencia de las mujeres que están trabajando en la superación de las graves vulneraciones a sus derechos humanos, apostando por acciones constructivas para ellas, sus familias y sus comunidades. “Hay una fuerza interna muy movilizadora que nos llama, también, a seguir acompañando estas acciones”, declara la secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel.
“Es un derecho, no un favor”, concluye Magaly Rojas, quien junto a otras mujeres sigue insistiendo para que el Estado haga justicia y no sólo reconozca en el papel su derecho a reparaciones justas, porque no protegió a la población civil durante el conflicto armado interno, sino también que lo aplique en la práctica. Por ello, a pesar de las dificultades, Magaly e Isabel animan a otras mujeres desplazadas a organizarse para emprender proyectos productivos con el dinero de las reparaciones colectivas, luchar por hacerlos sostenibles y, con ellos, mejorar su situación y la de sus familias.
*Este informe ha sido redactado y elaborado en el marco de un programa de formación periodística impartido por la Fundación Thomson Reuters. El contenido es responsabilidad exclusiva del autor y del editor.