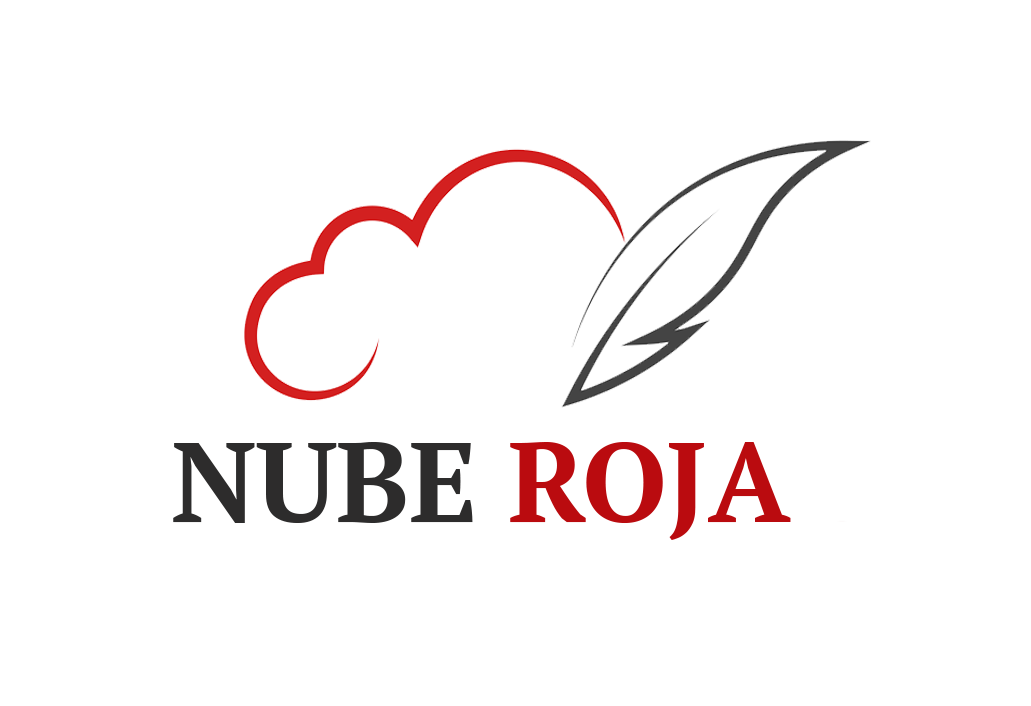Una mañana soleada, en la escuelita de mi niñez, la abuelita Artelia nos enseñaba los nombres de los animales y nos decía que eran diferentes de los de las personas. “¿O acaso ustedes conocen a alguna persona que se llame perro, gato…?”, preguntó. “¡Yooo”, levanté la mano ingenuamente. “Mi papá se llama Zorro” grité. Todos en el aula rieron estruendosamente. Yo tenía cinco años, entonces, y no entendía por qué.
Es que mi papá de verdad era el zorro, un señor bonachón al que nosotros esperábamos con ansias, porque era comerciante de caramelos, y siempre llegaba con una maleta cargada de dulces y anécdotas que endulzaban la sobremesa familiar. De su boca brotaban magnificadas las aventuras que había vivido, soñado o inventado; pero que él contaba con una gracia simpar, porque era un gran escritor, aunque no lo sabía. Le gustaba mucho el cine, y le gustaba hacernos revivir alelados las películas que había visto en Trujillo o en Lima. Ahora que yo he visto muchas de esas películas, confieso que me quedo con la versión que él adornaba con su verbo florido. Cuánto le apasionaba el fútbol: recuerdo que mi niñez terminó cuando lo vi llorar la vez en que el avión Fokker de Alianza Lima cayó en el mar de Ventanilla llevándose a toda una generación de jóvenes promesas. Él juraba que Pelé había sido mejor que Maradona. No sé qué habría dicho de Messi.
A nosotros, por supuesto, nos decían los zorritos. Alguna vez le pregunté el porqué de su extraño mote. Me dijo que desde niño le habían dicho “Zorro” por astuto, por palomilla; pero también porque tenía un cabello incorregible, que desde niño sus hermanas habían intentado domar calzándole una media en la cabeza, pero había sido en vano: tenía una hermosa cabeza de zorro. Yo siempre sospeché de la bondad de ese apodo, hasta que en la tele empezaron a pasar la famosa serie “El zorro”. Sacaba pecho.
Mi padre era un gran conversador, generoso, “mano abierta”, como se dice en Chulucanas. Amigo de la buena mesa y de empinar el codo, hasta el fondo. Sus pasiones eran el comercio, en eso era todo un artista, capaz de venderle refrigeradoras a los esquimales; y la amistad: tenía mil amigos, y como dicen quienes lo conocieron: “Con él no había penas”. Hasta ahora, en las reuniones, los amigos, los familiares evocan su nombre y sus anécdotas, como si hubieran ocurrido ayer.
Porque un día papá enfermó gravemente. En Lima se confirmaron las peores sospechas. Cuando volvió, ya casi no era él. Tenía tantas ganas de vivir, y ya no bastaba. Mi hermana Yesy y yo teníamos un juego que consistía en presumir que éramos adultos, y competíamos por saber lo que los adultos conversaban en silencio por los corredores. Fue así como una noche me dijo: “Ya sabes que el médico no le ha dado más de un mes”. Yo le dije que sí, porque no quería que me ganara; pero no lo sabía.
Desde que lo trajeron de Lima, la tía Lola lo había hospedado en Piura; pero cuando él supo que era el final, pidió que lo llevaran a su casa en Chulucanas. Aunque casi no podía hablar, lo pedía todos los días con insistencia. Una tarde, una ambulancia lo trajo finalmente a casa. Eran las seis de la tarde y, apenas instalado, empezamos a su alrededor la oración que todas las tardes rezábamos. Él estaba sereno y tenía una enorme sonrisa, casi una señal de triunfo; entonces, levantó las manitos y empezó a despedirse mientras rezábamos. Yo estaba acurrucado junto a él, y supe por primera vez la soledad. “Solo esperó llegar a su casa” comentarían luego los parientes.
Yo tenía trece años, entonces, pero nunca he olvidado su sonrisa, la modulación de su voz y lo bonachón que era. Era un hombre bueno y feliz. Cuando me miro al espejo, me doy cuenta de que me he convertido en él, y eso me hace feliz también. Ahora tengo la edad que él tenía cuando lo conocí. Tampoco he podido olvidar la temperatura de su amor cuando me llevaba de la mano, y lo recuerdo mientras sostengo la mano de Grecia, mi hija. Ahora sé que cuando un niño toma de la mano a su padre, no solo está tomando esa mano, está sosteniéndose del mundo.


Catedrático y narrador. Primer puesto en el área de cuento y poesía en los Juegos Florales de la Facultad de CCSS y Educación de la UNP (2001); Primer puesto en el área de cuento en el mismo certamen (2003). Ganador del Concurso de Cuentos para Escritores Noveles organizado por la Editorial Pluma Libre (2007). Publicaciones: poesía: Haykus (Edit. Hesperya, Asturias, 2008), Es la garúa (Edit. América, Lima, 2012); cuentos: Ciudad Acuarela (Edit. Altazor, Lima, 2013) y Perra memoria (Edit. Lengash, Piura, 2015).