Voy a contar cómo se puede morir cada mañana en las fiestas de San Fermín, en Pamplona, España, que no serían tan conocidas si no existiera el encierro con toros de lidia y si el escritor Ernest Hemingway no hubiese llegado a esta ciudad a inicios del siglo XX. Aquí las vivió, escribió y publicó, e hizo que miles de personas asistan a una de las jaranas de tradición, religión, alcohol, drogas y variopintos excesos más grandes del mundo, todos los años entre el 6 y 14 de julio.

El peligrosísimo recorrido de los toros, en 849 metros, empieza a las ocho de la mañana en la calle Santo Domingo, pasa por el Ayuntamiento, sigue por la curva de Mercaderes hasta Estafeta, y de allí agarra directo hasta la Plaza de Toros. Luego hay una especie de ‘ven mátame’ con vaquillas bravas y azoradas; por la tarde se presentan, en júbilo y elegancia, los toreros más reputados. Afuera, españoles y extranjeros se desviven en alcohol.
El encierro se originó en la edad media, aproximadamente en el siglo XII, y era el recorrido habitual de los toros desde el corral del pueblo hasta la Plaza, mientras los jóvenes y curiosos corrian junto a ellos, arriesgando, tocándolos y haciéndose conocidos. Así nació esta tradición, como un juego, un juego con la muerte que en el 2019 parece que importara poco a los que estamos dentro como hormigas para esperar y competir en carrera con los toros guiados por cabestros.
Una noche antes de este último encierro de San Fermín con los Miura, que dejaron 3 heridos por asta, conversé con José María García-Mina, de 89 años, quien empezó a correr el encierro con 14 años hasta los 30:
– No hay lugar seguro. Ten cuidado.
Así que debes pensar que todo va a salir bien. El encierro no significa entrar y correr sin ninguna razón más que la adrenalina o la temeridad. Los verdaderos corredores deciden hacerlo por una coherencia tradicional: demostrar ante el toro su valor, hecho que se remonta a la Creta clásica, donde el astado es un ser superior, un dios que representa la fuerza y la virilidad. Es una lucha por la vida.
“Todo adquiría un tinte de irrealidad y parecía que nada de lo que pasara en esos días pudiera tener consecuencias», recuerdo estas líneas que escribió Hemingway en su novela ‘The sun also rises’ (1926), que popularizó a Pamplona. En esos tiempos, la festividad era muy local y aún no se usaba, como hoy, la vestimenta blanca bajo un pañuelo y un cinturón rojos. En efecto, a pocos minutos de las 8 a.m. en España, mientras en Perú son la 1 a.m. y la gente ya duerme, todos ya no dudamos. Salir vivo es la consigna. El corredor se prepara con tiempo, se entrena para estar delante de los toros aunque sea unos segundos. A las cinco de la mañana, a saber, el servicio de limpieza del Ayuntamiento empieza una faena veloz para el encierro: dejar límpidas la Plaza del Castillo y sus calles aledañas, que el día anterior recibieron la juerga y felicidad de los sanfermineros.

Aunque también llegan corredores que se han amanecido de fiesta; otros llegan descansados, con camisetas de sus paises o equipos de fútbol; aparecen los borrachos que hacen preguntas de borrachos; surgen observadores tímidos, primerizos, y asoman los policías abriendo paso a los carpinteros que tienen la misión de cerrar las calles con los maderos de roble, en pro de la seguridad de los espectadores del encierro.

Colocados los troncos, pocos son los que suben al tablado para apreciar el espectáculo. Mientras la música de los bares empieza a callar, el sol aparece débil, e ilumina la calle Estafeta. Hace frío en Pamplona, pero la adrenalina y concentración para recibir a los toros es plena, se calienta el cuerpo, heladas y sudorosas las manos, seca la boca, se acelera el ritmo cardiaco y los ojos del miedo empiezan a notarse. Todo sucede en esos 849 metros. El silencio de las siete de la mañana se corta con la marcha de los pastores del encierro, quienes, vestidos de verde, reciben vítores. La disposición de los médicos, enfermeras y colaboradores hace conjunción con el emplazamiento de la Policía Foral, que solo permite el paso de los periodistas y fotógrafos acreditados.
Mientras tanto, los corredores están listos y nerviosos. Aprecio miradas perdidas de los que no saben por qué se han metido alli y consejos de los experimentados a los nuevos y valientes. Puedes morir por un mal golpe, una caída, un cacho del toro dentro de tu cuerpo samaqueado. Soy uno de ellos, y llevo la bandera del Perú, no por cosa superficial, sino porque creo en lo que hago, creo en la historia, en la tradición y sé que es parte de mis límites estar allí. Cada corredor tiene supersticiones: se persignan en el mismo sitio, se amarran las zapatillas a la misma hora, utilizan la misma camiseta o compran el periódico en el quiosco de siempre. Muchos de ellos comentan que el periódico sirve para llamar la atención de los toros o espantarlos. Yo beso mi bandera.
En una carta a Scott Fitzgerald, escrita en Pamplona, Hemingway le dice sobre esta fiesta: «Ya voy sabiendo algo de lo que es la eternidad».

Segundos antes de las 8 a.m., se escucha: “A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en este encierro, dándonos su bendición. ¡Gora San Fermín!”. Es un cántico convertido en una liturgia hace décadas, pues brinda valor y voluntad a los corredores. Suenan los cohetes y seis toros salen raudos, guiados por los cabestros, y una sensación de pánico y vigor se apodera en todos los que esperan a los astados.

Aprecio también que el encierro es solidaridad, pues significa que en cualquier momento puedes salvar la vida de un desconocido, empujándolo o jalándolo, o haciéndolo caer como yo, que terminé en suelo pisoteado por otros mientras los toros pasaban a mi lado. Nadie piensa en tragedia. Son segundos eternos que vives por correr junto a los toros, el corazón late muy rapido, lo sientes en el cuello, chocas con más corredores, tu boca seca empieza a generar una espuma blanca, oyes nada, la gente en los balcones lanzan vivas y alaridos. De pronto vuelve la normalidad, los corredores se abrazan, buscan al amigo, saludan a los espectadores…hemos sido partícipes de un intento con la muerte. Nadie nos obligó a entrar.
John Hemingway, nieto del escritor Hemingway, le contestó al periodista Daniel Ramírez, hace unos años:
– Mi abuelo buscaba en la fiesta de San Fermín la oportunidad de morir cada mañana.

Gerardo Cabrera Campos (Lima, Perú. 1991) Periodista y narrador.
Es director periodístico del proyecto «Sucesos del Día». Ha viajado por América, Europa y África en busca de historias. Estudió Periodismo en la Universidad de Piura, Perú, y Universidad de Navarra, España. Ejerce el Periodismo desde el 2014. Trabajó para El Tiempo de Piura hasta el 2018 y colabora con El Español. Cubrió el terremoto de Ecuador el 2016, sobre el cual escribe un libro actualmente. El 2019 ganó el Concurso de Reportajes Multimedia convocado por la UDEP.
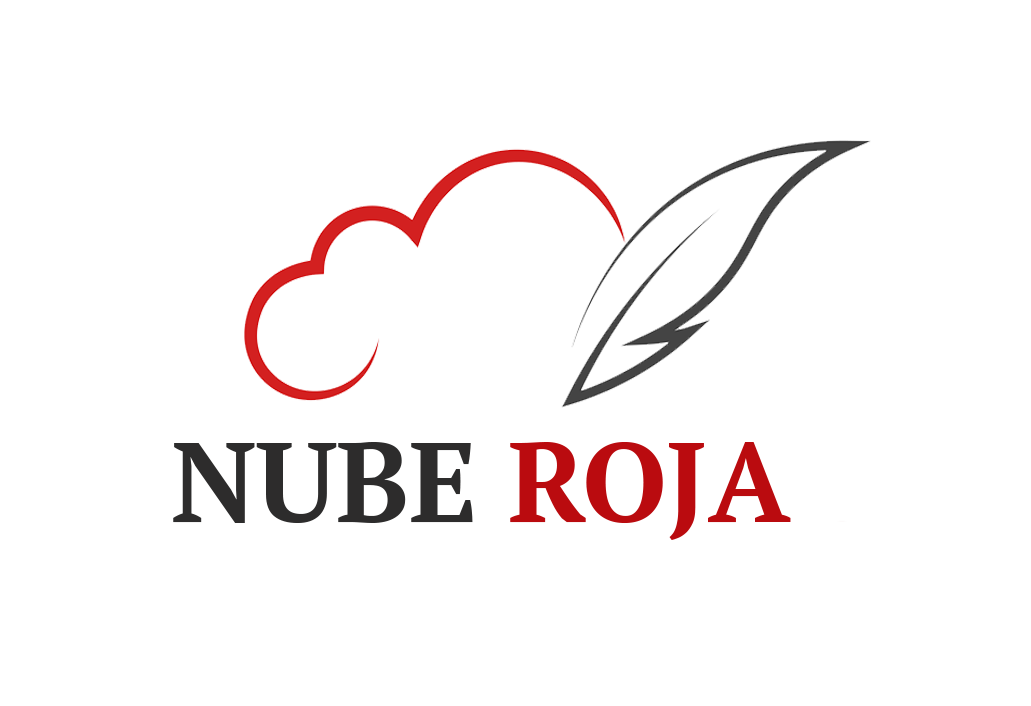
Gerardo , aúpa! cómo has podido relatar tan bién lo que se debe vivir en esos momentos!!!
Un placer conocerte